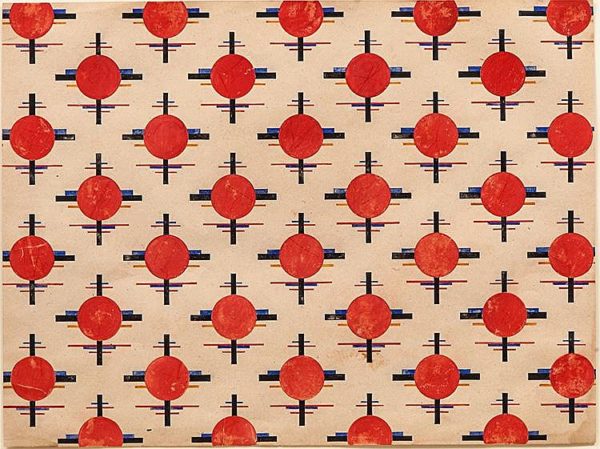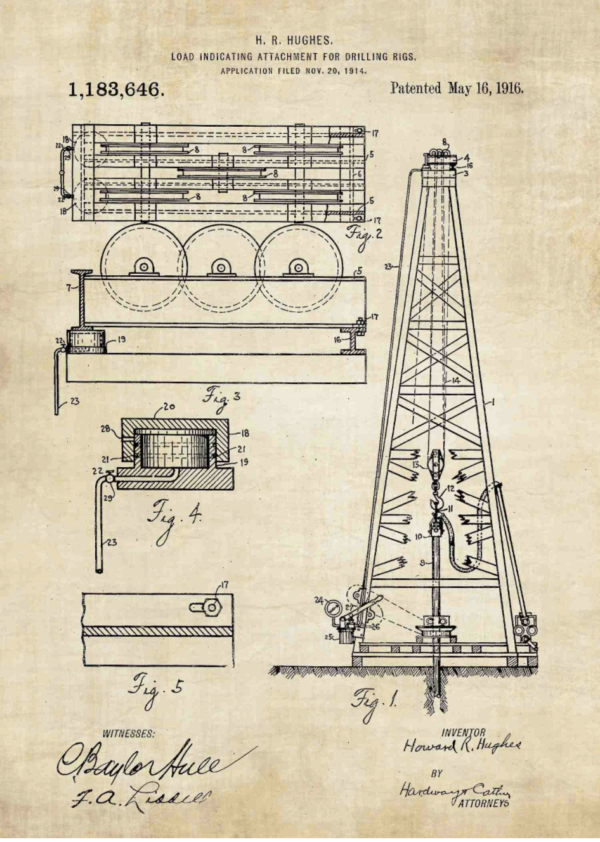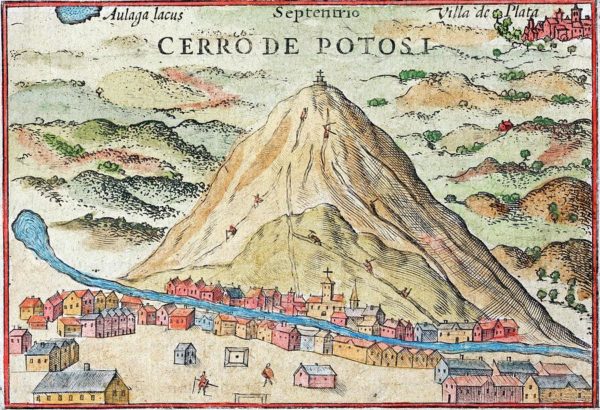[fusion_builder_container type=»flex» hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»true» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_sizes_top=»» border_sizes_bottom=»» border_sizes_left=»» border_sizes_right=»» first=»true»][fusion_text]
Por Max Krahé.
Este artículo fue originalmente publicado bajo el título The whole field en Phenomenal World, revista de economía política y análisis social.
En los últimos años, se ha desarrollado un intenso debate sobre los programas y la política de la transición verde[1]. Pero, tras un breve pico, el momento político que dio nueva vida a este tema parece estar retrocediendo. La agenda de Biden ha perdido impulso, la inflación ha pasado a ser el centro de atención y las perspectivas a corto plazo de una legislación tipo Green New Deal se han desvanecido. Sin embargo, con la pandemia de Covid-19 se rompió un dogma económico muy arraigado, y justo cuando la economía política de una transición verde parece más difícil que nunca, el debate político está floreciendo. Ha llegado, pues, el momento de reflexionar sobre los medios estratégicos y las perspectivas políticas de la transformación verde.
En cuanto a los medios, la planificación será esencial. El enfoque, la energía y la reducción de la incertidumbre de una planificación bien ejecutada son esenciales para afrontar el reto que tenemos ante nosotros, dado el alcance y la velocidad de la transición, que serán necesariamente amplios. Las alternativas –depender de la toma de decisiones locales independientes o de la coordinación basada en el mercado– van desde lo inviable hasta lo intolerablemente arriesgado.
En cuanto a la política, la situación es complicada pero no desesperada. Ya no es evidente que el marco del Green New Deal –que vincula la desigualdad con la política climática– vaya a tener éxito. En las sociedades desiguales que habitamos, esta estrategia genera tantas coaliciones de oposición como de apoyo. Además, teniendo en cuenta su historial y la debilidad de sus planes, no podemos depositar esperanzas en que unas élites racionales y con visión de largo plazo actúen preventivamente. Sin embargo, como en la naturaleza, hay puntos de inflexión en la política. Debemos fijarnos en ellos si queremos generar la voluntad política necesaria para planificar la transición.
Diseñar la transformación
El legítimo debate sobre el futuro de la sostenibilidad no versa sobre los fines –acercar la vida humana en la Tierra a los límites planetarios– sino sobre los medios. ¿Qué hacer, en estas circunstancias?[2]
La respuesta es bastante sencilla: reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero, renaturalizar buena parte de la tierra, reducir gradualmente el consumo de proteínas animales y transformar el uso de materiales a una economía circular. Pero la ejecución es diabólicamente difícil: cerrar todas las minas de carbón y los pozos de petróleo y gas es una prioridad obvia[3], pero ¿en qué orden, cuándo y dónde? ¿Qué pasa con las fábricas y las centrales eléctricas? ¿Empezamos por la fábrica de coches de Ford en Colonia (Alemania), la moderna central eléctrica de gas de West County en Palm Beach (Florida), la acería integrada de Port Talbot (Gales) o los mataderos de cerdos cerca de Sioux Falls (Dakota del Sur)? ¿Deben cerrarse o reconvertirse? ¿En qué plazos y para qué? ¿Qué deberían hacer los trabajadores de estas plantas? ¿Qué zonas de la tierra deberían retirarse de la agricultura o de otros usos humanos y volver a ser silvestres? ¿Cómo deberían repartirse estos ajustes entre el Norte Global y el Sur Global?
Y lo que es igual de importante: ¿en qué alternativas se debe invertir? ¿Cómo se pueden satisfacer de forma sostenible las necesidades masivas de vivienda, alimentación, movilidad, atención sanitaria y educación? ¿Desde qué fábricas, utilizando qué materias primas y tecnologías?
Rápidamente, los detalles prácticos de la transformación convergen en torno a una vieja cuestión: cómo coordinar una compleja división del trabajo. Lo hacen en nuevas circunstancias pero enfrentándose a los mismos retos: ¿qué debe producirse, quién debe hacerlo y quién debe recibirlo? ¿Quién lo decide, según qué directrices y principios, y con qué responsabilidad y ante quién? ¿Cómo se consigue que las elecciones de cada uno encajen con las de todos?
Las respuestas a estas preguntas pueden dividirse a grandes rasgos en tres categorías: toma de decisiones independientes desde lo local, coordinación basada en el mercado, y planificación[4]. Un estudio de sus respectivos puntos fuertes y débiles muestra que, dada la tarea que tenemos por delante, la planificación es clave.
Los límites de la toma de decisiones local
La primera categoría, la toma de decisiones local independiente, tiene evidentes resonancias con la historia del movimiento ecologista[5]. Sin embargo, como técnica de coordinación, la toma de decisiones local tiene un alcance intrínsecamente limitado: la verdadera reducción de la producción a nivel local implicaría probablemente renunciar a las comodidades básicas de la vida moderna, lo que la haría políticamente inviable. Si se intenta preservar las redes de producción extensas, el localismo o bien fracasa en su coordinación, o bien converge en la coordinación de mercado o planificada[6].
¿Los mercados al rescate?
Dada la trayectoria de los experimentos económicos a lo largo del siglo XX, la coordinación del mercado es el medio preferido por poderosos grupos de interés de todo el espectro político. Y de hecho, aunque tiene importantes defectos, la coordinación basada en los mercados es una poderosa tecnología social.
¿Cómo funciona en la práctica? Una buena descripción se encuentra en el clásico de Hayek El uso del conocimiento en la sociedad:
Supongamos que en algún lugar del mundo ha surgido una nueva oportunidad para el uso de alguna materia prima, digamos el estaño, o que se ha eliminado una de las fuentes de suministro de estaño. No importa para nuestro propósito –y es muy significativo que no importe– cuál de estas dos causas ha hecho que el estaño sea más escaso. Todo lo que los usuarios de estaño necesitan saber es que […] [porque los precios del estaño han aumentado] en consecuencia deben economizar estaño. […] el efecto se extenderá rápidamente por todo el sistema económico e influirá no sólo en todos los usos del estaño, sino también en los de sus sustitutos y en los sustitutos de estos sustitutos, en el suministro de todas las cosas hechas de estaño, y en sus sustitutos, y así sucesivamente.[7]
A diferencia de la planificación, argumentaba Hayek, la coordinación del mercado no requiere que nadie «inspeccione todo el campo». En cambio, los mercados entrelazan muchos «campos de visión individuales limitados» a través de las señales de los precios, como el aumento del coste del estaño. De este modo, los mercados movilizan el conocimiento tácito y local disperso entre diferentes personas y coordinan las diversas acciones así emprendidas, sin necesidad de ningún plan o visión global.
¿Cómo puede utilizarse este mecanismo para coordinar la transición hacia la sostenibilidad? La opción por defecto es poner un precio a las externalidades. Para generar esta nueva señal, se cuantifica el problema en cuestión –ya sean emisiones, uso de la tierra, uso de fósforo o nitrógeno–, es decir, se obliga a las empresas a registrar sus emisiones de CO2, su uso de nitrógeno, sus residuos de plástico, etc. Una vez cuantificado, se pone un precio a cada incremento, ya sea con un impuesto o con un sistema de tope y comercio. Los precios cambian y el mecanismo hayekiano impulsa los cambios correspondientes en la división del trabajo.
Otra posibilidad es decretar medidas directas en las fases previas del proceso -prohibición de la extracción de combustibles fósiles y del uso de la tierra- y dejar que los precios se ajusten al nuevo panorama de la oferta.
Una vez modificados los precios, todo lo demás procede como antes: el mismo algoritmo de competencia de mercado, pero trabajando con datos actualizados. A través de los efectos de los precios de primera y segunda ronda, los nuevos precios se filtrarán por el sistema económico, de modo que los ajustes se producen no solo en la producción y el uso de los combustibles fósiles, sino también en sus «sustitutos y los sustitutos de estos sustitutos, la oferta de todas las cosas [relacionadas con los combustibles fósiles], y sus sustitutos, etc.». Este es el poder del mecanismo de mercado, especialmente cuando se combina con prohibiciones y mandatos claros.
Aunque es potente, la coordinación a través del mercado plantea tres problemas en el caso de la transición hacia la sostenibilidad: el conocimiento, la precaución y la dependencia del camino. Estos problemas hacen que una confianza excesiva en los mecanismos de mercado sea arriesgada, de hecho demasiado arriesgada para que los mercados actúen como la única o principal herramienta para coordinar la transición.
El problema del conocimiento surge de la siguiente forma. En tiempos de calma y estabilidad, el éxito comercial de una nueva tecnología o industria es una señal fiable para la inversión. Tomemos el caso de los teléfonos móviles y su infraestructura de red. A pesar de una serie de fallos del mercado[8] , los precios y los beneficios comunicaron un conocimiento sobre productividad y prosperidad, atrayendo el capital hacia una industria en alza. Se construyeron redes de comunicación (al menos en zonas densamente pobladas) y se produjo un proceso schumpeteriano de destrucción creativa que cambió el perfil tecnológico del sector de las comunicaciones.
Sin embargo, cuando los precios cambian rápidamente, el proceso schumpeteriano puede perder el norte. En un contexto de incertidumbre generalizada, ni las empresas ni los inversores financieros sabrán qué tecnologías y modelos de negocio tendrán éxito mañana. Si bien esto no acaba necesariamente con la inversión, tiende a hacerla azarosa: al igual que el concurso de belleza keynesiano[9] , las inversiones financieras pueden llegar a ser rentables sólo si un número suficiente de inversores cree que son una buena inversión. Las burbujas y las profecías autocumplidas se imponen[10], desvirtuando la fiabilidad de la lógica del mercado. Pueden expandir (o forzar el cierre de) las tecnologías e industrias adecuadas, pero también de las equivocadas[11].
En tiempos de volatilidad, los mercados de inversión pierden así su orientación: comunican expectativas –caprichosas y sujetas a caprichos y modas– en lugar de conocimientos. Incluso cuando se ajustan con la fijación de precios de las externalidades, pueden guiar la actividad económica en la dirección equivocada.
El problema de la cautela también surge de la volatilidad y la incertidumbre. Cuando las empresas no están seguras de las perspectivas económicas futuras, suelen responder reduciendo la inversión real, prefiriendo la liquidez a los activos fijos y el pago de dividendos o la recompra de acciones a la financiación de nuevas aventuras empresariales. Incluso cuando se evita el problema del conocimiento, y la fijación de precios por externalidades o las prohibiciones en la fase previa modifican los precios como se pretende, haciendo que sólo las empresas sostenibles resulten rentables, un clima de cautela puede estrangular los flujos de capital en la dirección de éstas. En su lugar, los inversores pueden preferir los bonos del Estado, las acciones de primera categoría, los bienes inmuebles y otros activos con un supuesto riesgo más bajo. Esta precaución –preferencia por la liquidez, en el vocabulario de Keynes– ralentiza la transición. Los nuevos negocios orientados a la sostenibilidad se verían obligadas a depender de la lenta acumulación de financiación generada internamente, mientras que las empresas ya establecidas, capaces de pedir préstamos con la garantía de sus activos existentes, seguirían recibiendo financiación en condiciones excesivamente generosas.
Un tercer problema, el de la dependencia de la trayectoria, reduce aún más la eficacia de los mercados y los precios para coordinar una rápida transición verde: los efectos de cerrojo (“lock-in”) predisponen a las empresas hacia el cambio marginal, alejándolas del cambio sistémico.[12] Cuando las presiones de los precios empiecen a afectarles, es probable que una empresa de carbón, por ejemplo, responda primero buscando eficiencias en sus operaciones, recortando personal, invirtiendo en la última generación de maquinaria conocida y pidiendo rebajas a sus proveedores y subvenciones al Estado, mientras sigue extrayendo carbón. Es poco probable que la empresa responda abandonando rápidamente su negocio principal para hacer la transición a las energías renovables o abandonando por completo el sector energético. Las presiones sobre los precios deben alcanzar niveles elevados –en ese momento tanto su viabilidad política[13] como su contenido informativo[14] empiezan a ser cuestionados– para que se abandonen los caminos bien conocidos[15].
Este problema de la dependencia del camino puede superarse prohibiendo directamente la producción y el consumo de combustibles fósiles. Pero esto solo mueve el problema a una fase anterior. Sería irresponsable y políticamente suicida decretar una prohibición de un día para otro: las tiendas de comestibles y las farmacias vacías, los apagones y los cortes de luz, y los hogares y escuelas heladas desestabilizarían a la sociedad en general y harían caer al gobierno de turno. Por otro lado, decretar una futura prohibición de los combustibles fósiles dentro de diez, veinte o treinta años sin un plan para su sustitución sería muy similar a poner precios a las externalidades: la toma de decisiones esencial –qué cerrar y cuándo, qué aumentar y dónde– se dejaría en manos de un sistema de mercado que no es muy bueno en la tarea de coordinar un cambio sistémico rápido en un contexto de incertidumbre.
La urgencia de la transición hacia la sostenibilidad pone a la coordinación a través del mercado en un aprieto: ajustar los precios gradualmente, para preservar el funcionamiento de los mecanismos de mercado, pero arriesgarse a una transformación tardía debido a la dependencia del camino; o ajustar los precios agresivamente para acelerar la transformación, pero arriesgarse a que los mecanismos de mercado funcionen mal debido a los problemas de conocimiento y precaución que surgen en los mercados que operan bajo una profunda incertidumbre.
Planificación: ¿quién, cómo y para qué?
Esto nos lleva a la tercera familia de mecanismos de coordinación: la planificación.
La planificación, es decir, el establecimiento de prioridades económicas a través de medios diferentes al mercado, debe distinguirse de la economía dirigida. La economía dirigida, a diferencia de la planificación, es una forma particular de introducir planes en la división del trabajo, a saber, con medidas de mando y control[16]. Como demostraron Francia, Suecia, Japón y otras economías mixtas tras la Segunda Guerra Mundial, hay muchas otras formas de introducir planes en una economía: desde la inversión pública directa, pasando por los impuestos y las subvenciones, hasta la regulación bancaria, la orientación del crédito y la asignación de divisas, por nombrar solo algunas[17]. La ventaja de la planificación es su capacidad para concentrar recursos, crear y canalizar energías y reducir la incertidumbre. Pierre Massé, antiguo Comisario General de Planificación de Francia, la llamó l’anti-hasard.[18]
Cuando se introdujo el Plan Monnet en Francia en 1946, su objetivo era alcanzar el nivel de producción anterior a la guerra en 1948, y superarlo en un 50% en 1950. Bajo el lema «modernización o decadencia», daba prioridad a la inversión sobre el consumo, asignaba las escasas reservas de dólares a sus usos más importantes y canalizaba los recursos hacia los sectores identificados como cruciales para la reactivación y el crecimiento de la economía francesa. «Los cuellos de botella se rompieron muy pronto»[19] y, aunque no se alcanzaron todos los objetivos, el plan proporcionó «disciplina, dirección, visión, confianza y esperanza «[20].
El Plan Monnet se desarrolló en una situación no del todo diferente a la nuestra. En la posguerra, tanto los fondos nacionales como las divisas extranjeras escaseaban. Como los dólares y los francos no eran de libre cambio en aquella época, había que presupuestarlos por separado, lo que suponía una doble restricción presupuestaria. Hoy nos enfrentamos de nuevo a una doble restricción presupuestaria: económica y ecológica.
El Plan Monnet sorteó esta doble restricción tan determinante mediante el establecimiento de prioridades. En lugar de intentar planificar todos los sectores, el Plan se centró en seis industrias estratégicas: electricidad, acero, minería del carbón, transporte, cemento y maquinaria agrícola[21]. La lección para hoy es obvia. Hay que centrarse en los cinco sectores que impulsan el cambio climático, el uso del suelo y la pérdida de biodiversidad en la actualidad: la energía, el transporte, la industria[22] , la vivienda y la agricultura.
El proceso de planificación sectorial fue dirigido por un núcleo de personal en el Commissariat général du Plan, que contaba con un centenar de personas. Este personal central cooperaba con una serie de comisiones llamadas de modernización, compuestas por representantes del Estado, los empresarios y los sindicatos, que abordaban sectores específicos o temas transversales como las finanzas o el trabajo. Estas comisiones, según el alto funcionario Massé, fueron «probablemente la creación más importante de Jean Monnet»[23]. Con entre diez y treinta miembros cada una, actuaban como correas de transmisión de doble sentido: en una dirección, proporcionando al Commissariat général du Plan conocimientos especializados sobre la viabilidad; en la otra, generando el compromiso de las empresas y los sindicatos para ayudar a realizar los objetivos del plan.
Podemos imaginar un proceso de planificación similar hoy en día: podría crearse un pequeño núcleo de planificación como núcleo central, cuya tarea principal sería reunir comisiones de transición para cada uno de los cinco sectores, así como para cuestiones interrelacionadas como la financiación, el trabajo y el equilibrio regional. Estas comisiones, facilitadas por el personal central, trazarían vías de transición que respondan a la doble restricción presupuestaria actual. Al igual que el antiguo Commissariat général du Plan, la unidad central tendría que estar situada en los niveles más altos del gobierno, para poder cumplir su función más importante: aportar coherencia a la acción gubernamental.
Una vez elaborado un conjunto de planes de transición, el proceso político determinaría qué herramientas utilizar para inyectar estos planes en la economía: inversión pública, impuestos y tasas selectivos, prohibiciones totales, subvenciones, nacionalizaciones, etc. Al igual que en la economía mixta de la posguerra, los precios y la competencia seguirían coordinando gran parte de la actividad económica, para garantizar el espacio para las iniciativas espontáneas (“bottom-up”) y para preservar las presiones comerciales que facilitan el uso eficiente de los recursos. Los precios y los beneficios también proporcionarían datos importantes que la unidad de planificación de la transición podría utilizar a medida que los planes se fueran desarrollando.
La forma general de la transición se guiaría por los planes sectoriales, cuya eficacia se desarrollaría en dos etapas: primero, en la fase de elaboración, en la que proporcionan un punto focal para agregar los conocimientos e intereses de los diferentes actores.[24] Segundo, en la fase de implementación, la inversión pública, la regulación, la política fiscal y otras palancas de política pública se utilizan para dirigir los sectores hacia sus trayectorias planificadas.
Es inevitable que la planificación sectorial se equivocará, tanto por el conocimiento imperfecto como por la incertidumbre inherente al futuro. Además, la planificación se centra en la eficacia, es decir, en el cumplimiento de los objetivos, y no necesariamente en la eficiencia, es decir, en la obtención de resultados al menor coste[25].
Sin embargo no se encontrará un método perfecto para coordinar la transición, y desde luego no lo suficientemente pronto. La cuestión es: ¿cuánto riesgo y aprendizaje social permite cada enfoque? ¿Y qué probabilidades hay de que la transición se lleve a cabo a tiempo? Al dar una dirección sistémica a la inversión pública y privada, la planificación sectorial permite una experimentación audaz y rápida, y una acción coherente y eficaz, precisamente lo que se necesita ahora mismo.
De las políticas a la política
Lo anterior es, por supuesto, un conjunto de consideraciones técnico-administrativas, que conlleva un conjunto de supuestos y condiciones previas.
Un primer conjunto de condiciones previas incluye elementos de carácter administrativo-cultural. Tanto la planificación indicativa francesa como la política industrial japonesa (planificación sectorial con otro nombre) se basaban en tradiciones preexistentes de administraciones estatales capaces y seguras. Pero aunque la capacidad del Estado insuficiente es un reto serio, el problema más profundo es otro: ¿cuál es la política de una transición rápida y planificada? ¿Qué mayoría lo exigirá y aprobará?
Cuando se dan las condiciones políticas previas, es probable que la planificación tenga éxito. En caso de emergencia, se pueden adaptar las viejas instituciones y construir otras nuevas.[26] De hecho, según Massé, «más que definirse por su propósito, estructura o medios, la planificación francesa [se] caracterizó por su espíritu. El espíritu del plan [era] el concierto de todas las fuerzas económicas y sociales de la nación».[27] En otras palabras, la política es la limitación más básica: el apoyo de una amplia mayoría «de todas las fuerzas económicas y sociales» es la condición necesaria para la planificación.
En Estados Unidos, el plan Build Back Better del presidente Biden fue recortado por la plutocracia y las limitaciones estructurales del Congreso[28]. En Europa, la política energética divide a la Francia nuclear de la Alemania dependiente del gas, y a la Polonia comprometida con el carbón de los campeones de las renovables como España y Suecia.
Y lo que es más preocupante, la estrategia discursiva dominante para construir una mayoría suficientemente amplia y poderosa, el enfoque del Green New Deal[29], ha desencadenado una poderosa oposición, lo que hace dudar de sus perspectivas fundamentales de éxito. La oposición es estructural. Una gran cantidad de investigaciones han mostrado que las sociedades occidentales se caracterizan por una gran desigualdad económica y una gran desigualdad en cuanto a las emisiones de carbono[30]. Por lo tanto, un Green New Deal golpearía a los ricos por partida doble: se atacaría tanto su extraordinario consumo de carbono como su desproporcionada cuota de prosperidad.
Subiendo aún más la apuesta, la manzana de la discordia no es sólo la distribución. Un instrumento clave para llevar a cabo el Plan Monnet era la asignación de capital dirigida por el Estado. Si se quiere restablecer el control estatal sobre los flujos de capital, esto sería o bien prohibitivamente caro, si se hace con derisking y subvenciones[31], o bien un ataque frontal a una fracción especialmente influyente de los ricos, si se hace a través de la represión financiera. Como recordaba el periódico económico francés Les Êchos «el gran olvidado de los años de la reconstrucción de la posguerra fue, por supuesto, el mercado de valores «[32].
En combinación con la desigualdad política de nuestros tiempos, en la que las voces más suaves de unos pocos tienden a resonar más fuerte que los gritos de la mayoría[33], no es obvio que un New Deal verde sea una estrategia ganadora. Al menos a nivel interno de las reglas de la política actual, los votos adicionales ganados entre los muchos pueden ser superados por la resistencia adicional que oponen los pocos.
Aunque el cambio climático será una característica permanente de nuestra política en el futuro, las tensiones y divisiones creadas por esta triple desigualdad -riqueza, carbono, poder- pueden empeorar, no mejorar, según las tendencias actuales. A medida que el cambio climático empeore, es posible que se fortalezca la coalición del Green New Deal[34] . Pero esto asustará a los ricos -con razón-, que pueden responder intentando debilitar la capacidad del Estado o el funcionamiento de la economía[35], al tiempo que redoblan su apuesta por el preparacionismo y el escapismo (ya sea de la variedad neozelandesa, la fundación de estados insulares o la colonización espacial). Esta no es una receta para generar «el concierto de todas las fuerzas económicas y sociales de [una] nación».
Una alternativa a la política de clase de un Green New Deal podría ser apostar conscientemente por «los miembros ilustrados de la clase dominante»[36]. Tal vez con la vista puesta en las horcas, los disturbios por el pan y los refugiados climáticos que se avecinan, esto podría denominarse una «política de sostenibilidad del miedo»[37]. Podría decirse que el Green Deal de la UE es el intento más avanzado en este sentido.
Sin embargo, el tiempo se está agotando para este enfoque. Tratando de adelantarse a la movilización popular, y condenada a encontrar cambalaches dentro de las élites, la estrategia se ha centrado en políticas mínimamente invasivas. Hasta ahora, estas no han bastado para hacer que ninguno de los grandes bloques se sitúe en una trayectoria de 1,5 grados. Por lo tanto, Richard Seymour tiene razón al describir «un frente burgués unido» como muy probablemente «verde por fuera, marrón por dentro», al menos con respecto a las escalas de tiempo a corto y medio plazo.
Si un Green New Deal no puede reunir mayorías realpolíticas; si «un frente burgués unido» no puede actuar con la suficiente rapidez; y si estos impases se profundizarán con el tiempo, ¿estamos ya ante el fin de la política climática?
La conclusión es peligrosamente incompleta[38]. Pintar con colores distópicos puede causar resignación tanto como estimular la acción directa. Y lo que es más importante, el miedo provoca miedo, la violencia violencia. Como sostienen Battistoni y Mann, «si todo el mundo espera que este «caos climático» nos lleve a enfrentarnos unos a otros… eso es lo que obtendremos»[39].
Así que sí, la política climática está atascada. Sí, no se puede contar con el marco del Green New Deal ni con la tecnocracia climática. Pero, como los historiadores de las transformaciones estructurales llevan tiempo señalando, haríamos bien en recordar que el futuro está abierto. Pensemos que el Bloque del Este parecía estable hasta la víspera de su colapso. En 1989, ocurrió lo inimaginable: el gobierno polaco celebró elecciones abiertas, el Muro de Berlín cayó y los regímenes socialistas estatales abdicaron. «Los diplomáticos perspicaces y los periodistas más capaces se sorprendieron… Dentro de la propia Europa del Este, la revolución fue una sorpresa incluso para los principales disidentes». El ahora salió de la nada.[40]
Lo que hizo que la sorpresa fuera casi universal fue la dinámica del punto de inflexión de la revolución: mientras la mayoría de la gente creyera que los regímenes del Bloque del Este durarían mucho tiempo en el futuro, la resistencia se consideraba tonta, incluso peligrosa. Pero una vez que aparecieron las primeras grietas, el dique se rompió y millones de personas dieron a conocer su descontento de inmediato. Una configuración política que había parecido estable hasta que se alcanzó su punto de inflexión se derrumbó rápidamente una vez que se cruzó ese umbral.
2022 no es 1989. La transformación verde es una tarea generacional, no una revolución que se desarrolla en cuestión de meses. Pero las estructuras políticas aparentemente estables pueden cambiar rápidamente cuando se les empuja a cruzar un punto de inflexión. Lo que creemos que es posible depende de lo que otros creen que es posible. Lo que estamos dispuestos a hacer y a sacrificar depende de las acciones y ofrecimientos de quienes nos rodean. Dadas estas interdependencias, las constelaciones congeladas durante mucho tiempo pueden fundirse de repente en cascadas de actividad furiosa. Con el catalizador adecuado, lo que un día parece un problema de acción colectiva irresoluble puede ser superado por un estallido de energía al día siguiente.
La ilustración de cabecera es una ilustración para tejidos de Ilya Grigorievich Chashnik (1902-1929).
Notas
[1] Han aparecido contribuciones importantes a este debate en publicaciones como la New Left Review (véase la serie «Debating Green Strategy»), The New Statesman (por ejemplo, varios artículos en 2021 de Richard Seymour, James Meadway, Andreas Malm y Alyssa Battistoni y Geoff Mann), así como en Phenomenal World (véase Farooqui y Sahay «Investment and Decarbonization: Rating Green Finance», y el debate entre Farooqui, Sahay, Adam Tooze, Daniela Gabor, Robert Hockett, Saule Omarova y Yakov Feygin)
[2] Robert Pollin, «De-Growth vs a Green New Deal», New Left Review 112 (2018), 5.
[3] Si bien existe la posibilidad de que la captura y el almacenamiento de carbono (CAC) se conviertan en una opción viable en el futuro, lo que podría abrir posibilidades para el uso continuado de combustibles fósiles a pequeña escala, se trata de una posibilidad demasiado arriesgada como para apostar por ella.
[4] Éstas se corresponden con los tres modos básicos de coordinación de la división del trabajo identificados por Karl Polanyi: el intercambio de regalos, la coordinación a través del intercambio de mercado mediado por el precio y la coordinación por un agente central. Polanyi, The Great Transformation (Nueva York: Rinehart & Co, 1944), capítulos 4 y 5.
[5] Véase, por ejemplo: Ernst F. Schumacher, Small is Beautiful, (Londres: Blond and Briggs, 1973). Aunque hay que tener en cuenta que las propuestas reales de Schumacher son, en gran medida, modificaciones de la toma de decisiones coordinada por el mercado, y no un llamamiento a abandonar este modo de coordinación en favor de la toma de decisiones local independiente. Véase también D’Alisa y Kallis, «Degrowth and the State», Ecological Economics 169 (2020), especialmente la página 5.
[6] Esta convergencia se refleja en la combinación, a menudo visible en los escritos ecológicos, de esperar «el florecimiento de iniciativas de base» mientras se pide «una acción gubernamental de arriba abajo» (véase D’Alisa y Kallis 2020, p. 5, y Cosme, I., Santos, R. y D.W. O’Neill, «Assessing the degrowth discourse: a review and analysis of academic degrowth policy proposals», Ecological Economics 149, 2017).
[7] Hayek F.A, «The Use of Knowledge in Society, «American Economic Review 35, no. 4 (1945): 526. Véase también Aaron Benanav, «How to Make a Pencil», Logic 12, 20 de diciembre de 2020 para una descripción concisa y clara.
[8] Los elevados costes fijos de la infraestructura de red crean los clásicos problemas de monopolio y oligopolio de beneficios anómalos, precios excesivos y falta de inversión en los márgenes. Además, el criterio de rentabilidad hizo que los operadores de redes orientados a la obtención de beneficios rara vez extendieran sus infraestructuras a las zonas rurales y poco pobladas, a no ser que se vieran obligados por la regulación o se vieran incentivados por las subvenciones. Para una útil visión general de los fallos del mercado, véase John Cassidy, How Markets Fail (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2009).
[9] John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Volume VIII of the Collected Works (Cambridge: Cambridge University Press, 1973 [1936]), 156.
[10] Véase: Robert Shiller, Narrative Economics (Princeton: Princeton University Press, 2019); George Akerlof y Robert Shiller, Phishing for Fools (Princeton: Princeton University Press, 2016); Jens Beckert, Imagined Futures (Cambridge: Harvard University Press, 2016); o Akerlof y Shiller, Animal Spirits (Princeton: Princeton University Press, 2010).
[11] Algunos ejemplos recientes de mercados de inversión que funcionan mal en este sentido son las acciones meme y las criptodivisas. Actualmente son inversiones populares y financieramente atractivas, aunque es difícil argumentar que empresas específicas como AMC y GameStop, o una clase de activos como las criptodivisas (con niveles de consumo de energía exorbitantes) encajen en una economía global sostenible.
[12] Véase, por ejemplo: Gregory Unruh, «Understanding carbon lock-in», Energy Policy 28, nº 12 (2000) o Karen Seto et al. «Carbon Lock-In: Types, Causes, and Policy Implications», Annual Review of Environment and Resources 41, nº 1 (2016).
[13] Vera Huwe, Max Krahé y Philippa Sigl-Glöckner, «Effektiv und mehrheitsfähig? Der Emissionshandel auf dem Prüfstand», (Berlín: Dezernat Zukunft, 2021).
[14] «Cuando una gran cantidad de precios se ajustan por una gran margen en un corto espacio de tiempo, dan mucho más que una señal eficaz. Lo que se recibe es más parecido a una bomba de información». Adam Tooze, «Why inflation and the cost-of-living crisis won’t take us back to the 1970s» (Por qué la inflación y la crisis del coste de la vida no nos devolverán a los años 70), The New Statesman, 4 de febrero de 2022.
[15] Véase también Moe, «Energy, industry and politics: Energy, vested interests, and long-term economic growth and development», Energy 35, no. 4 (2010), quien, basándose en Schumpeter y Mancur Olson, destaca la importancia del Estado para posibilitar el cambio estructural mediante el rechazo de los intereses creados, deseosos de preservar el statu quo.
[16] Véase especialmente John H. Wilhelm, «The Soviet Union Has an Administered, Not a Planned, Economy», Soviet Studies 37, nº 1 (1985).
[17] Véase, por ejemplo, Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle (Stanford: Stanford University Press, 1982).
[18] Pierre Massé, le plan ou l’anti-hasard (París: Gallimard, 1965).
[19] Charles Kindleberger, «French Planning», en National Economic Planning, M.F. Millikan ed., (Washington, D.C.: NBER, 1967), 295.
[20] Daniel Yergin y Joseph Stanislaw, The Commanding Heights (Nueva York: Simon & Schuster, 2002), 14.
[21] Aunque los planes franceses posteriores se extendieron al conjunto de la economía, la cuestión es que el alcance de la planificación debe estar a la altura del reto que se plantea.
[22] Dentro del sector industrial, la producción de acero, cemento, fertilizantes y plásticos es responsable de la gran mayoría de las emisiones sectoriales.
[23] Massé, Le plan ou l’anti-hasard (1965), 154.
[24] Al igual que en el caso histórico de la planificación de posguerra, esta primera etapa también puede afectar a los propios actores: desde el punto de vista sociológico, es probable que surja un cierto compromiso hacia la realización de lo que los propios participantes afirmaban anteriormente que era factible.
[25] Massé: «El respeto a los órdenes de magnitud es esencial. Es absurdo centrarse supersticiosamente en los dígitos detrás de la coma». (Massé 1965, 176)
[26] Para un estudio sobre la tantas veces invocada creación de un aparato de planificación bélica en los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, véase Mark Wilson, Destructive Creation: American Business and the Winning of World War II (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2016).
[27] «Antes de definirse por su objeto, su estructura o sus medios, la planificación francesa se caracteriza por su espíritu. L’esprit du Plan, c’est le concert de toutes les forces économiques et sociales de la Nation,» (Pierre Massé 1965, p. 152, cursiva original.)
[28] Jonathan Chait, «Joe Biden’s Big Squeeze», New York Magazine, 22 de noviembre de 2021.
[29] Inspirándose en el New Deal del presidente Roosevelt y en la movilización estadounidense para la Segunda Guerra Mundial, el marco del Green New Deal se refiere a los planes de reestructuración económica rápida (Green) que están vinculados con las políticas económicas igualitarias (New), o integrados en ellas, para crear un paquete global (Deal) que, se espera, sea capaz de conseguir el apoyo de una mayoría.
[30] Piketty, El capital en el siglo XXI (Cambridge: Harvard University Press, 2014); Lukas Chancel y Thomas Piketty, Carbono y desigualdad: de Kioto a París (París: Escuela de Economía de París, 2015); Ilona M. Otto, Kyoung Mi Kim, Nika Dubrovsky y Wolfgang Lucht, «Shift the focus from the super-poor to the super-rich, «Nature Climate Change 9 (2019): 82-87; Yannick Oswald, Anne Owen y Julia Steinberger, «Large inequality in international and intranational energy footprints between income groups and across consumption categories, «Nature Energy 5, no. 3 (2020): 231-239.
[31] Daniela Gabor, «The Wall Street Consensus», Development and Change 52, no. 3 (2021): 429-459.
[32] Les Echos, «La modernización o la decadencia» – Nuestra serie del verano (5/8), «30 de agosto de 2016.
[33] Martin Gilens, Affluence and Influence (Princeton: Princeton University Press, 2012); Benjamin Page y Martin Gilens, ¿Democracia en América? (Chicago: University of Chicago Press, 2020); Lea Elsässer, Wessen Stimme zählt?, (Frankfurt: Campus Verlag, 2018).
[34] Cédric Durand articula la visión positiva: «No veo qué debería impedir que un gran frente progresista se manifieste a favor de las restricciones a las emisiones evitables relacionadas con los patrones de consumo de los ultrarricos. Una ecología punitiva con sesgo de clase podría convertirse en un medio eficaz para impedir que el gasto ecológicamente perverso repercuta en los más pobres. También podría ser un trampolín para movilizaciones sociales más amplias». Cedric Durand, «Zero-Sum Game», New Left Review Sidecar 17, noviembre de 2021.
[35] Por ejemplo, a través del alarmismo climático-kaleckiano; véase Adam Tooze, «Why the so-called ‘energy crisis’ is both a threat and an opportunity», The New Statesman, 27 de octubre de 2021.
[36] Richard Seymour, «¿Es la crisis energética una mayor oportunidad para la izquierda o la derecha?» The New Statesman, 5 de noviembre de 2021.
[37] Judith Shklar, «El liberalismo del miedo», en Rosenblum ed. Liberalism and the Moral Life (Cambridge: Harvard University Press, 1989).
[38] Seymour lo llama «una escatología secularizada […] una esclavitud insípida para el juicio final de la historia» (Seymour 2021)
[39] Alyssa Battistoni y Geoff Mann, «¿Fue real la «guerra contra el carbón» de Donald Trump, o sólo el mercado en funcionamiento?» The New Statesman, 22 de noviembre de 2021.
[40] Timur Kuran, «Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989», World Politics 44, nº 1 (1991).
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]