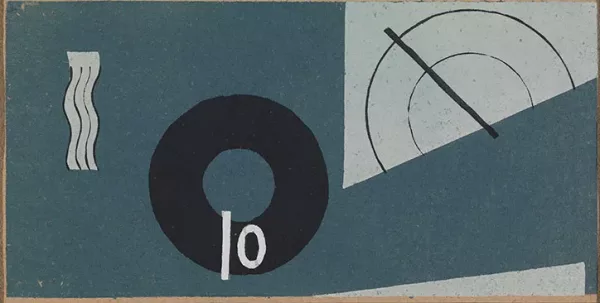[fusion_builder_container type=»flex» hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»true» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_sizes_top=»» border_sizes_bottom=»» border_sizes_left=»» border_sizes_right=»» first=»true»][fusion_text]
Por Emilio Santiago Muiño.
Este artículo constituye la segunda de una respuesta en dos partes a un artículo publicado por Jorge Riechmann en su blog. La primera parte está disponible aquí.
Sobre el colapso como diagnóstico distorsionado.
1. La primera parte de estas notas, respuesta a un texto de Jorge Riechmann sobre colapsismo, versaban sobre la definición del colapso y lo contraproducente del mismo como concepto con el que hacer política transformadora. Como argumenté, sólo esto bastaría para que el ecologismo diversificara sus enfoques. En esta segunda parte quiero apuntar algunas ideas para ir más allá: el colapsismo no solo es poco útil políticamente, sino que se basa en un diagnóstico distorsionado. Nuestra crítica a él no solo es práctica, es epistémica. Digo distorsionado y no falso porque el colapsismo sin duda apunta hacia problemas reales con una base científica sólida que siempre hay que estudiar. Pero los enfoca mal. Sufre una suerte de hipermetropía analítica. Ve bien de lejos, pero su mirada falla si quiere enfocar más cerca, en las distancias cortas del presente y las coyunturas inmediatas. Y las conclusiones que saca de lo que observa son, en ocasiones, algo confusas e innecesariamente derrotistas.
2. Comencemos por la base científica del colapsismo. “Según cierta prospectiva científica razonable (Ugo Bardi), la población humana puede estar reduciéndose en quinientos millones de personas por decenio –básicamente muertes por hambre”, nos dice Jorge Riechmann en sus notas. Creo que conviene aclarar que Ugo Bardi es Ugo Bardi, no algo así como la voz universalmente legitimada de la “prospectiva científica razonable”. Un doctor en química que si bien ha hecho aportes muy interesantes, también comete el tipo de errores propios de la gente de ciencias duras cuando se mete a especular sobre lo social y su evolución. Sin duda, tenemos problemas muy serios con la Tercera cultura que buscaba Paco Fernández Buey. Las incursiones de la gente de ciencias naturales en la teoría social siguen siendo muy deficitarias. En parte, el colapsismo se explica como una consecuencia de esto. Curiosamente, el mismo Ugo Bardi que cita Jorge, en su último libro (Antes del colapso. Catarata, 2022), además de no incluir ese dato, presenta contenidos colapsistas bastante matizados. Y tiene unas perspectivas sobre las renovables notablemente más optimistas que el promedio del colapsismo nacional (¡casi más optimistas que las mías!).
3. Lo que sucede con la referencia a Ugo Bardi sucede con otros autores, que el colapsismo maneja de un modo un poco parcial. Los trabajos de Antonio y Alicia Valero y Guiomar Calvo en Thanatia son citados con frecuencia por los enfoques colapsistas. Y es lógico porque son una autoridad internacional en el campo de los estudios sobre nuestros límites minerales. Sin embargo, cuando uno va a la fuente original, lo que encuentra es un estudio preocupante sí, pero menos inquietante de lo que a veces se deja caer: según la novedosa metodología que emplean, durante este siglo podemos conocer problemas de suministro en 12 minerales fundamentales de la transición verde, con expectativas de consumo mayores que las reservas (plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, platino y zinc) y un mineral con problemas muy graves porque las expectativas de consumo son mayores que los recursos (teluro). Por si no se conoce la distinción, las reservas agrupan minerales de extracción rentable con la tecnología-precio actual y los recursos los yacimientos parcialmente conocidos -con márgenes de incertidumbre- pero no rentables. En función de cambios en la variable precio, o en los procesos tecnológicos, los recursos pueden pasar a reservas y ser entonces comercialmente explotados. Este es un horizonte que debe preocuparnos por muchas razones (cuellos de botella, nuevas dependencias internacionales, impactos de la minería, escasez limitante en algunas tecnologías) pero nada de ello anticipa un colapso. Tampoco suponen una enmienda total a la transición energética renovable. Especialmente, porque hay mucho margen en función de qué tipo de transición desplegamos. En el estudio citado lo que más va a tensar nuestras fuentes minerales son las enormes y delirantes expectativas de electrificación del parque automovilístico, pues el coche eléctrico es una “mina con ruedas” como lo llama Martín Lallana.
4. Un estudio como el de los Valero es perfectamente compatible con el tipo de programa ecosocialista clásico que Jorge Riechmann escribió con Paco Fernández Buey a mediados de los noventa en ese libro maravilloso que se llama Ni Tribunos. De hecho, los autores de Thanatia hacia lo que apuntan es a una economía de estado estacionario, obsesionada con el reciclaje de los minerales, tanto tecnológicamente (plantas de reciclaje) como legislativamente (fin de la obsolescencia programada, normativas de estandarización para desmontar los productos) y con un salto fundamental de la propiedad privada al uso común de los objetos (por ejemplo, transporte público frente al imperio del coche). Esto es, la moraleja de Thanatia, si se quiere, es anticapitalista, no colapsista. Sin embargo, el colapsismo hace una interpretación del libro que ofrece unas perspectivas de expansión de las renovables muy pobres. Lo que acaba teniendo efectos políticos perversos cuando los límites minerales se usan de argumento para tachar de inadecuado la construcción de las grandes infraestructuras renovables que necesitamos con urgencia. Creo que, como ecologistas, no nos conviene mezclarlo todo de esta manera tan confusa.
5. Algo parecido a Thanatia podíamos decir de los sucesivos estudios publicados por los autores de The Limits to the Growth, libro de cabecera del ecologismo en general y del colapsismo en particular. En una actualización de este mismo año, Earth For All: a Survival Guide For humanity. A Repport to the Club of Rome 2022 Jørgen Randers, miembro del equipo original de 1972, junto con gente tan prestigiosa como Johan Rockström plantea una coyuntura abierta con dos escenarios base: i) escenario de fuerte transformación social unida a potentes cambios tecnológicos en el que una sociedad sostenible, próspera y justa sigue estando a nuestro alcance ; ii) escenario de continuidad en el que las transformaciones, sociales y técnicas, no se desarrollan ni con la velocidad ni con la seriedad requerida. Incluso en este segundo escenario los autores no ven probable un colapso ecológico durante este siglo, pero sí la posibilidad de lo que llaman un “colapso social” provocado por factores como la desigualdad hacia el 2050. ¿En definitiva? Randers maneja una encrucijada más abierta y gradual que el colapsismo promedio (dentro de una urgencia evidente), en la que además el riesgo viene dado con mayor intensidad por factores sociopolíticos que biofísicos.
6. Las conclusiones del nuevo libro de Randers son coherentes con lo expuesto en el Sexto Informe del IPCC, el mayor esfuerzo de concertación científica de la historia de la humanidad, y por tanto las bases epistémicas más sólidas para pensar en lo que viene. Las soluciones técnicas están a mano. Las barreras son sociopolíticas. Y lo que debería obsesionar al ecologismo hasta quitarle el sueño es qué tipo de acciones y enfoques políticos nos permiten protagonizar el salto histórico que sin duda podemos dar. No angustiarnos anticipadamente constatando que el salto es demasiado grande como para poder darlo con éxito.
7. Tanto en materia climática como de otros límites planetarios (destrucción de biodiversidad), la situación es extremadamente crítica. Pero aunque los daños ya están teniendo lugar, y aunque ya no podemos ahorrarnos dosis importantes de sufrimiento social que se hubieran minimizado de haber empezado antes, a la vez en ambos campos hay márgenes temporales para organizar una transición que sea, a la vez i) factible y ii) notablemente suficiente para evitar esos desenlaces peores que se pueden llamar con rigor colapso. Por eso el colapsismo, tanto en España como a nivel global, tiene inclinación a los análisis en clave de crisis energética. Si hay un asunto candidato a talón de Aquiles de la sociedad industrial por el que se puede imaginar un quiebre sistémico relativamente rápido e irreversible es una súbita disfunción energética.
8. Pero como pudimos intuir en este curso que organizamos en el CSIC, el debate técnico sobre la energía dista mucho de estar cerrado. Ni de lejos ha generado el tipo de consenso que tenemos, por ejemplo, con el clima. Las posturas difieren mucho respecto a las posibilidades de tecnologías como el fracking para prorrogar, aunque sea a un costo ambiental y climático enorme, nuestra dependencia estructural de los hidrocarburos (al menos las décadas suficientes para acometer la transición). Difieren todavía más respecto a algo tan básico para imaginar el futuro como el potencial de las energías renovables. Quienes más saben divergen en un espectro tan extraordinariamente amplio que abarca desde un exagerado optimismo como el Jacobson y Delucci (según el cual podríamos multiplicar por cinco el actual consumo energético mundial, -ergo cosas como la sociedad del comunismo de lujo automatizado quizá sería posible-) a un notable pesimismo como el de Carlos de Castro (para quien tendremos que conformarnos con un 30% del actual consumo energético en una sociedad basada en las renovables), pasando por muchas posturas intermedias, como las de Antonio Turiel, Antonio García Olivares, organizaciones como Greenpeace o los propios objetivos de descarbonización que contemplan instituciones oficiales, como el PNIEC del Ministerio de Transición Ecológica. Que, por cierto, como recuerda Pedro Fresco siempre, ya introducen importantes reducciones totales del consumo de energía (son, a su manera, planes modestamente decrecentistas, aunque sin decirlo). En resumen, en el asunto colapsista por excelencia lo que podemos decir es que la evidencia científica que hoy tenemos sobre las posibilidades de la transición energética sigue sujeta a importantes incertidumbres. Y estas son políticamente muy significativas.
9. De hecho, la mayor parte de la literatura técnica existente tiende a lecturas esencialmente optimistas de la transición a las energías renovables. Considero aquí optimista, en contraste con los discursos del colapsismo, pensar que, como mínimo, las renovables darían para mantener más o menos lo que hay en un marco económico de estado estacionario y altas tasas de reciclaje material (aun teniendo que asumir cambios importantes en algunos sectores clave, como transporte, alimentación o petroquímica). Lo que dista del mensaje que nos ofrece por ejemplo Jorge al hablar de una sociedad recampesinizada de tecnologías simples. Esto no significa que el sistema agroalimentario actual sea deseable y viable: transición ecológica justa implica sociedades con sectores agroecológicos de proximidad pujantes y cierto reequilibrio demográfico ciudad-campo respecto a la desproporción actual. Pero de ahí a la recampesinización, en cualquier uso estricto del término campesino, hay un par de saltos poco justificados. El tipo de saltos que al colapsismo le gusta dar.
10. Sobre el carácter minoritario de sus posiciones, en uno de sus post Antonio Turiel respondía a las críticas que recibía de aquellos que acusaban a sus tesis de contradecir la corriente principal de evaluación técnica, argumentando que la “ciencia no funciona por un sistema democrático”. Aquí hay un asunto muy importante. La verdad, evidentemente, no es democrática. Eppur si muove, como se atribuye legendariamente a Galileo ante el Tribunal de la Inquisición: aunque solo él defendiera el movimiento de la Tierra, la Tierra se movía. Es cierto. Sin embargo, el modo en que se aceptan los paradigmas científicos se parece muchísimo a una democracia plebiscitaria. Las verdades científicas también conocen un proceso de negociación y construcción social de consensos sin el cual no se explica el modo real en que las sociedades incorporan el conocimiento científico en sus decisiones y sus prácticas. Las tesis centrales del colapsismo respecto a la energía (peak oil/ “ilusiones renovables”) no han pasado aún por este proceso de aceptación de pares. Y esto introduce todo tipo de problemas en sus tesis.
11. La falta de consenso científico del enfoque colapsista a lo que invita espontáneamente, en primer lugar, es a dudar de sus proyecciones. Y aplicar cierto principio de precaución. Con más razón en aquellas posiciones que son especialmente minoritarias. Aunque es un asunto extremadamente técnico, me detengo en él porque es ilustrativo: las prospectivas muy pesimistas de Carlos de Castro, las más pesimistas de toda la literatura especializada en circulación, se basan en una innovación metodológica que rompe con las investigaciones estándar sobre potencial renovable. La mayoría de los estudios extrapolan hacia arriba y generalizan potenciales a partir de casos concretos, como un aerogenerador en condiciones de funcionamiento real (método bottom-up). Carlos de Castro opera al revés. Con un enfoque holístico y global, va detrayendo de la atmósfera la energía no accesible por restricciones termodinámicas, geográficas o tecnológicas (método top-down). Que sea un enfoque minoritario no lo invalida. La ciencia no es democrática, decía Turiel, y es cierto. Quizá con el tiempo se demuestre que Carlos de Castro es una especie de Galileo del siglo XXI, y se le reconozca un papel destacado por defender contra la Inquisición del mainstream una metodología mejor. Lo sorprendente es que otros científicos que sí que usan el enfoque metodológico de Carlos de Castro, como Miller, Gans y Kleidon, del Max Planck Institute, llegan a resultados muy distintos. En absoluto tan pesimistas. Al contrario. Concretamente, los autores citados argumentan que la metodología top-down rebaja las perspectivas más delirantes de desarrollo de la eólica a 2100, cierto. Hablan de que esta puede estar en una franja entre 18–68 TW en 2100. Algo que se aleja de los 120 TW que manejan algunos estudios, que sería multiplicar casi por siete el actual consumo actual de energía primaria de cualquier tipo. Porque nuestro consumo actual de energía primera a nivel global es de 17 TW (ergo nuestro nivel de consumo actual se podría suministrar con energía eólica con bastante seguridad). Pero ojo: Carlos de Castro defiende que el potencial energético máximo de las renovables (no solo de la eólica sino de todas las renovables) es de poco más de 5 TW. Habría que decrecer, por tanto, de modo muy significativo. La disparidad en estas cifras, para quienes estamos obligados a manejarnos con estos datos políticamente tan importantes como con cajas negras, que somos el 99,9% de la población, es como mínimo desconcertante. Lo más ajustado a la situación que se puede decir es que hay incertidumbres y dudas, y que en ese contexto algunas voces muy minoritarias cuestionan el consenso científico predominante. De ahí, como afirma Jorge, a considerar que hay “acumulado conocimiento suficiente para poner en entredicho las interpretaciones de nuestra situación que suscitan más consenso” pues es un comentario que roza lo excesivo.
12. Incluso para sus propios fines declarados, el colapsismo debería ser consciente de las contradicciones peligrosas que entraña incidir políticamente con un mensaje como el del shock energético inminente (que es un paso más allá de la constatación real de que tenemos problemas energéticos serios). Se trata de un discurso traumático cuya mejor baza es ser científico. Pero que, sin embargo, está contestado por otros discursos científicos y es académicamente minoritario. Esto hace que sus contenidos tengan eco y audiencia, sin duda. Porque hay un suelo cultural favorable para perspectivas sombrías del futuro y explicaciones globales ante la certidumbre de que las cosas van mal. Pero al mismo tiempo, por su condición académica minoritaria, hace que sea casi imposible que un decisor económico o político lo tome en serio con efectos en las políticas públicas, ya que hay otros discursos científicamente legitimados en los que apoyarse que son menos traumáticos. Y el ser humano esquiva los traumas innecesarios. Romper esta contradicción exigiría dedicar más tiempo y esfuerzos al terreno de los papers y los congresos que a la construcción de un estado de opinión pública puenteando la democracia plebiscitaria de la institución académica. Solo así la crisis energética suscitará un consenso similar al de la crisis climática. Buscar la proyección de los medios sin pasar por cierto consenso académico es legítimo. Entiendo que se hace porque pesa más la sensación de urgencia y un sentido público de la responsabilidad. Pero tiene riesgos. Confundirse con el sensacionalismo -aunque no se pretenda- y alimentar subjetividades próximas a las de las teorías de la conspiración (cuyo secreto es el gozo de sentirse iniciado en una verdad oculta, y por tanto ser más inteligentes que los demás) son dos de estos riesgos. Y no son los peores.
13. Las polémicas científicas están cruzadas por muchas motivaciones. Y solo una de ellas es el conocimiento, sin duda. El colapsismo tiende a sospechar que los discursos técnicos más optimistas lo son porque dicen lo que el poder quiere oír. Y se adaptan a un mundo en el que prosperar laboralmente implica ponerse a favor de la corriente. Pero ojo porque de estas sospechas microsociológicas no se libra nadie. El peso de lo reputacional y las presiones de grupo explican también que para un científico que se ha labrado un nicho profesional, editorial o mediático alrededor de la catástrofe rectificar un error pueda ser algo enormemente costoso.
14. Sin duda, todo estudio científico sobre la crisis ecológica y sus impactos nos ofrece dos cosas a la vez: a) información consolidada b) dentro de márgenes de incertidumbre elevados. Que sean ambas a la vez es fundamental para determinar que, la subjetividad de la mirada importa. Y el colapsismo entrena una mirada pesimista y apresurada sobre un tema preferido, la energía, con poco consenso. Que no solo ve siempre el vaso medio vacío, sino que además pone en circulación fuera del debate técnico, y sin la debida precaución epistemológica, datos que se convierten en memes ideológicos pero que son técnicamente dudosos. Y estos influyen mucho en la actitud y las decisiones del movimiento ecologista. El caso del informe del Hill´s Group, que levantó cierta polvareda en el año 2016, es significativo, aunque se podrían poner muchos otros. Aquel documento anunciaba una caída vertiginosa de la tasa de retorno energético del petróleo, que en el 2025 estaría casi en cero, en un proceso que iba a ser “el rey dragón del petróleo evanescente”, “la madre de todos los efectos Séneca”. Durante unos meses circuló por los cenáculos del ecologismo del país como un hito importante. Se llegó a organizar un gran evento del Foro de Transiciones con la plana mayor del ecologismo nacional para analizarlo. Y en ese evento se demostró que se trataba de un paper poco riguroso técnicamente, como recogió a posteriori Antonio Turiel en su blog. Después se llegó incluso a especular si había sido un ataque de falsa bandera para desprestigiar las posiciones pikoileras. No hay problema alguno en equivocarnos. El error no es sancionable. Pero cuando el error siempre se inclina hacia el mismo lado, conviene preguntarse si nuestra cosmovisión no sufrirá cierta cojera.
15. Resumiendo lo dicho hasta aquí, el discurso colapsista contiene todo tipo de sesgos cognitivos. Obviamente, cualquier discurso los contiene, pero conviene explicitarlos y ser precavidos. Esa tercera opción entre no ser indolente y no perder la calma que Héctor Tejero y yo defendemos en ¿Qué hacer en caso de incendio? exige cierta vigilancia epistemológica. Y más cuando lo que se exige a partir de lo que supuestamente solo son “datos” es tan peligroso como lanzarse a un combate político con enemigos terribles, en una situación de importante desventaja y asumiendo además una penalización extra.
16. Pero el elemento fundamental de nuestra crítica epistémica al colapsismo es que, independientemente de la calidad de las investigaciones científico-naturales sobre nuestros problemas ecológicos, aunque operáramos con la crisis energética con el mismo tipo de evidencias fuertes que ya tenemos con la crisis climática, la traslación espontánea de los enfoques biofísicos a lo social es una fuente segura de malos análisis sociológicos y pésimas intervenciones políticas. Algunos antropólogos climáticos, tras investigar los desencuentros entre científicos naturales y sociales en diversas instituciones transdisciplinares que estudian modelos climáticos, apunta que existen tres puntos de fricción epistémica muy notables entre el discurso de unos y otros: la cuestión de la escala, la cuestión de la atribución y la actitud ante la predicción. El problema de la escala tiende a presentar derivas deterministas; el problema de la atribución genera posiciones reduccionistas; la actitud ante la predicción introduce dispositivos de razonamiento mecanicista. Todas ellas son etiquetas con muy mala fama filosófica. Y lo normal es que, salvo excepciones, casi ningún colapsista se sienta cómodo con ellas. Pero de un modo más o menos matizado según los autores y los formatos, sospecho que estos tics inconscientes marcan profundamente las argumentaciones colapsistas y sus perspectivas futuras.
17. No son estas cuestiones puramente especulativas para entretenimiento de departamentos de filosofía o sociología de la ciencia. Tienen consecuencias importantes en los debates sobre estrategias políticas en coyunturas concretas. Pongo un ejemplo. “Instalar aire acondicionado para soportar el calor del cambio climático es luchar contra el calentamiento global provocando más calentamiento global, es decir: intentar apagar el fuego con gasolina”, escribió Jorge Riechmann junto con Margarita Mediavilla cuando una ola de calor temprana, en el mes de junio de 2017, activó toda una serie de demandas de instalación de aires acondicionados en los colegios públicos madrileños. La posición de Jorge fue criticada por su falta de sentido político de la oportunidad. Pero lo más destacable es que esta posición se alimenta de una pseudocerteza científica que no es tal. La mejor ciencia disponible en ningún caso niega que los colegios, hospitales u otros edificios públicos de la Comunidad de Madrid puedan tener a su disposición aires acondicionados para desplegar refugios climáticos ciudadanos y que esto sea compatible con una sociedad sostenible. Lo que cuestiona es que haya recursos para que el aire acondicionado se siga despilfarrando como hoy sucede cuando asignamos materiales y energía escasa para mantener niveles de confort privados delirantes. A la espera de que un gobierno ecosocialista futuro reconvierta bioclimáticamente nuestros edificios públicos, el calor en las aulas de las niñas y niños pobres de Madrid no depende del peak oil. Depende del control de los presupuestos autonómicos.
18. Además de estas interferencias de enfoques científico-naturales que entran en lo social como un elefante en una cacharrería, el colapsismo se refuerza mucho con ciertas osmosis venenosas entre ecologismo y marxismo. Una parte del colapsismo hoy está manejando una imagen de la energía que se parece mucho a la imagen de economía de la que el marxismo más vulgar abusó, por la cual las fuerzas productivas serían una infraestructura que determinaría el movimiento de las superestructuras ideológicas, políticas o jurídicas. No hay espacio aquí para explayarse en esto, pero los paralelismos que se pueden trazar entre colapsismo ecologista y colapsismo marxista son impresionantes. Y del mismo modo que casi nadie inteligente en el marxismo da pábulo a estos esquemas burdos, en el ecologismo deberíamos hacer lo mismo.
19. Otro abuso teórico del colapsismo con fuerte impronta del marxismo más pobre es lo que este tiene de rebrote de una filosofía de la historia teleológica. Donde toda pluralidad y complejidad de lo que sucede en lo social queda contenida como un momento procesual hacia una unidad superior. Pero que esta vez ya no es ascensionista (no progresa hacia lo mejor) sino decadente (desciende hacia el colapso, hacia la garganta de Olduvai, como fantasean los colapsistas más intensos). Y que además está marcada por una fuerte impronta mesiánico-apocalíptica. José Luis Villacañas suele comentar la importancia de los horizontes apocalípticos en el pensamiento político en general, y en el español en particular (y desde tiempos inmemoriales). Que en el colapsismo se están removiendo estos sedimentos profundos de nuestra estratigrafía ideológica y cultural es algo evidente. Y esto, de nuevo, más allá de sus consideraciones intelectuales, tiene efectos difusos en las políticas ecologistas. Esencialmente, olvidar que aunque el paso del tiempo es irreversible, y en un mundo regido por límites biofísicos no todo es posible (ni estamos en 1972 ni se puede crecer infinitamente en un planeta finito), no hay argumento cósmico ni hacia arriba ni hacia abajo: la historia no es más que sucesión de coyunturas, de contingencias, que adquieren su forma final en las luchas sociales y políticas de cada época.
20. Una de las fuentes más perennes de errores del ecologismo, que de nuevo han tenido en el terreno del marxismo un campo exuberante de cultivo de aporías, es pensar lo socioecológico instalados en esa categoría filosófica que el marxismo llamaba “totalidad”, que en el ecologismo se tiende a denominar “sistema”, y que se aplica tanto a la biosfera como a la civilización industrial. Una postura ontológica que, por utilizar los propios términos ecologistas, convendremos en nombrar como “holismo”. Si hiciéramos un poco de historia de las ideas, descubrimos que este es un nervio central de las inquietudes ecologistas. Y que el colapsismo no hace sino tensarlo con el estilo excesivo que le caracteriza. Este enfoque holístico es especialmente definidor del colapsismo en uno de sus rasgos fundamentales: la creencia en el efecto dominó. Por eso para el colapsismo cualquier eventualidad o coyuntura puede ser el inicio de toda una serie de fallos en cascada que se propagarán por el conjunto de la civilización industrial, llevándola a la bancarrota sistémica.
21. La creencia holística en el efecto dominó también tiene una faz optimista implícita. La transformación social radical y de alcance global sería posible en un periodo de tiempo históricamente breve, que nos ahorraría los problemas inmensos de coexistencia entre el viejo y el nuevo mundo. De ahí los llamados ingenuos a “acabar con el capitalismo” como si se tratara de una operación de teletransporte civilizatorio. Existen otras implicaciones importantes. Por ejemplo, el holismo ayuda mucho a estructurar un mapa mental maniqueo en el que o bien eres parte de un problema absoluto o bien parte de una solución milagrosa (un vicio muy propio de los movimientos sociales radicales que después lleva a enquistarse en debates falsos como decrecimiento-Green New Deal durante décadas). Por no hablar, aunque este es otro asunto, de cómo el holismo sienta las bases de una mística religiosa de la Naturaleza, en mayúscula, que si bien es un camino que teóricamente pocos autores defienden como tal (quizá los ecologistas profundos, los partidarios de la Gaia orgánica, algunas ecosofias basadas en cosmovisiones ancestrales), resulta sin embargo un afecto indefinido con gran ascendiente en el discurso ecologista (por ejemplo en su análisis de los dilemas tecnológicos, o en la búsqueda imposible del impacto ecológico cero).
22. Jorge habla en sus notas de que “nuestras sociedades siguen avanzando a toda marcha hacia el abismo, con una buena venda delante de los ojos”. Es el tipo de enfoque que hace que Extinction Rebellion, uno de los movimientos ecologistas emergentes del último lustro, tenga como primera exigencia de su manifiesto que los gobiernos “digan la verdad” sobre la crisis climática. Probablemente, esta es la quintaesencia de otro de los errores teóricos más comunes del colapsismo: caer en una suerte de síndrome de Casandra obsesionada con la enunciación de la verdad. Donde subyacen dos errores. El primero, pensar que esa verdad implica una orientación política predefinida. El segundo, que su enunciación va a ser como una explosión transformadora y expansiva, como un gran desvelamiento. El segundo error es exactamente ese tipo de comportamiento imposible que Cesar Rendueles denomina “metáforas víricas neoidealistas”, tan parecidas a las del idealismo alemán del que se burlaron Marx y Heine. Por contrastar, un informe reciente del Instituto Elcano advierte de que, en realidad, un porcentaje elevadísimo de la población es consciente de los riesgos implicados por el calentamiento global, al que atribuye además un origen antropogénico: el 97% confirmaban su existencia (dejando un margen muy estrecho para el negacionismo) y el 92% le atribuía un origen humano. ¿Dato mata relato? Como afirma Iñigo Errejón, el votante de extrema derecha no se cree una noticia porque esta sea verdadera o falsa, se la cree porque quiere creérsela. Porque dicha noticia reafirma una visión del mundo y un proyecto de sociedad con el que se siente afectivamente identificado.
23. La verdad objetiva de que la humanidad ha sobrepasado la capacidad de carga del planeta Tierra, ¿por qué debe conducir necesariamente a una toma de conciencia decrecentista y a un proceso igualitario de autocontención? Resulta igualmente plausible que esa verdad objetiva estimule la aplicación de la ética del bote salvavidas, que considera legítimo impedir que un náufrago suba a una balsa, aunque haya sitio para él, si ese precedente puede animar a otros náufragos a intentarlo poniendo en peligro la estabilidad de la embarcación. Esto es, la verdad objetiva de la extralimitación ecológica está materialmente tan preñada de ecosocialismo como de ecofascismo. Que una u otra interpretación se imponga depende del significado social imperante y del control de los procesos de poder. Ernst Bloch afirmaba en su libro Herencias de la época que, en la espiral viciosa que llevó al fracaso de la República de Weimar, los comunistas se empeñaron en contar la verdad sobre las cosas, mientras que los nazis contaban mentiras a las personas. No cometamos el mismo error otra vez. Permitámonos, al menos contarles el lado más esperanzador de la verdad a las personas.
24. El colapsismo no es una novedad. Ya ha tenido mucha presencia antes. Lo que nos ofrece otro campo de pruebas empíricas sobre lo distorsionado de su enfoque. Los más evidente es pensar en el “peak oil” del petróleo convencional del año 2006, que puede servirnos como laboratorio para estudiar la potencialidad categorial y política del discurso colapsista. En 2006 el petróleo convencional de buena calidad llegó a un techo de producción en el que se ha mantenido más o menos estancado desde entonces (alrededor de los 75 millones de barriles diarios). Lo que se tradujo en un shock energético a cámara lenta que tuvo un fuerte impacto económico y social y que sin duda influyó en el crack económico del 2008 de un modo que la economía estándar tiende a infravalorar. En aquellos años yo participaba en los círculos colapsistas y realmente considerábamos que el inicio del colapso era inminente. Hubo desgarros y turbulencias, pero el colapso que proyectábamos no llegó. Suelo decir bromeando que llegó el 15M. Una manera simpática de explicar que todo resultó muchísimo más complejo y, por qué no decirlo, también mejor. Pero valoraciones al margen, lo que sucedió es que la crisis económica se gestionó de modos muy diferentes porque además no solo era provocada por la energía. La energía era un factor entre muchos. Además energéticamente se recurrió al fracking, que ofreció un balón de oxígeno al problema de los combustibles líquidos que no se puede despreciar. La política y la geopolítica lo modularon todo. Y a algunas regiones del mundo, y a algunos sectores sociales, les fue mucho peor que a otras. También hubo revueltas, que tras diez años han dado lugar a desenlaces dispares como el Egipto de Al Sisi y el gobierno de Boric en Chile. Llevado a nuestra década y a las que vienen: nadie puede negar que la transición ecológica va a estar jalonada por crisis. Algunas pueden llegar a ser muy duras y muy rápidas si hacemos las cosas mal. Pero no tenemos porque hacer las cosas mal. Todo sigue igual de abierto. Y sigue siendo no solo optimismo de la voluntad, sino de la inteligencia, esforzarse en preparar algo más parecido a un 15M que a un colapso.
25. Podemos ir más atrás: Occidente ya ha conocido otros discursos anticipatorios ante supuestos derrumbes sociales en gestación pero todavía no visibles. Dejando de lado movimientos milenaristas religiosos, como he mencionado antes la experiencia de la que el ecologismo tiene más que aprender fue el catastrofismo socialista, que atravesó los debates de la II Internacional durante el tránsito entre los siglos XIX y XX. Este catastrofismo predecía la inminencia de un colapso socioeconómico del capitalismo provocado por sus contradicciones internas. Los bisabuelos marxistas también encontraron inercias estructurales desgarradoras en los procesos de acumulación, que supuestamente iban a llevar al capitalismo al colapso: caídas en la tasa de ganancia, necesidad de recurrir a la expansión imperialista en las colonias chocando con un mundo plenamente colonizado, agotamiento de los modos de producción no capitalistas de los que el capitalismo se nutría como un vampiro… Esas inercias eran reales. Pero no llevaron al colapso, sino a la Primera Guerra Mundial (un colapso moral, donde millones de personas perdieron la vida, pero ese es otro tema distinto, conviene no mezclar). De ese acontecimiento surgió un mundo con experiencias políticas muy diferentes: desde los fascismos a la URSS pasando por el New Deal. Toda extrapolación histórica es grosera. Pero situarnos en un marco así, el de varias décadas de competencia política descarnada entre centros de poder con enorme capacidad para marcar el proceso de ajuste con la biosfera, y al mismo tiempo con muchas posibilidades para transformaciones esperanzadoras si sabemos luchar por ellas, creo que es mucho más ajustado que hacerlo al borde de una suerte de reset súbito de la complejidad social.
26. Como resumen de todo lo dicho hasta aquí: la crisis ecológica sólo puede ser mirada con gravedad. Con preocupación más que justificada. Estamos sobrepasando diversos límites planetarios muy peligrosos. Por ello necesitamos que la transición ecológica sea también una transición hacia una economía “poscrecimiento” (a la que el proyecto intelectual y activista del decrecimiento puede contribuir como parte de una alianza más amplia). Y pensar y desplegar esta transición económica poscrecentista yendo más allá de una sustitución tecnológica mediante reformas políticas, sociales y culturales que rozarán lo revolucionario (reformas no reformistas, en palabras de Gorz). Lo que nos debe permitir planificar una reducción de la esfera material de la actividad humana en un contexto, nacional e internacional, de redistribución equitativa de la riqueza. Por supuesto, una tarea histórica muy compleja en las que las posibilidades de fracasar existen. Pero considerar que el fracaso en forma de “colapso” está asegurado (o es altamente probable) participa de un fatalismo histórico que es inconsistente en el plano teórico, sesgado en el plano científico y muy contraproducente en el plano político. Y pensar que el colapso no es un fracaso sino una oportunidad es una ilusión muy peligrosa.
27. En esa etiqueta que por economía del lenguaje algunos hemos llamado “colapsismo” hay aportes valiosos mezclados con enfoques menos acertados. También matices, tendencias plurales y en ocasiones un empleo muy indefinido de la categoría “colapso”. Pero si nombramos esta etiqueta y discutimos con ella es porque tenemos el convencimiento de que convertir el colapso en el centro de gravedad de la imaginación política ecologista, de un modo u otro, es un camino ideológico descarriado. Que puede alimentar un error generacional tan grave como irreversible. Y sencillamente, no nos lo podemos permitir. Aunque el error no es sancionable, decíamos antes, al mismo tiempo hay errores a los que no tenemos derecho porque de ellos de nada sirve aprender. La década decisiva para evitar los peores escenarios de la crisis climática es esta. El momento en el que se están derrumbando a un ritmo acelerado los viejos dogmas económicos neoliberales, que tanto han ayudado a situarnos en un callejón ambiental sin salida, es este. Las primeras victorias, sin dudas insuficientes pero no irrelevantes, de una agenda climática viable están teniendo lugar en estos momentos. Y en estos momentos nos amenazan enemigos muy fuertes que pueden sabotear el proceso, que están llamados a prosperar en el clima de opinión al que el colapsismo contribuye y cuya derrota política dista mucho de estar asegurada. En esta tesitura, necesitamos un ecologismo transformador capaz de comparecer y reclamar un protagonismo político que el colapsismo coarta.
28. Esto significa formular un horizonte de transición ecológica ilusionante y esperanzador, capaz de interpelar a grandes mayorías con una promesa de una vida mejor, en una pluralidad de formas de compromiso muy diferentes. Significa establecer una relación con la tecnología que no caiga ni en la tecnolatría ni en la tecnofobia, sabiendo que los cambios fundamentales que debemos promover son de índole socioeconómico, político y cultural, pero sin renegar del papel positivo que la innovación tecnológica ya está jugando (y que se vería enormemente potenciado con una apuesta presupuestaria decidida por la ciencia pública). Significa también que es preciso que el ecologismo construya un modo de acercarse a la economía política en el que la impugnación de las falacias sociales o ecológicas del modelo imperante no conduzca a una incapacidad manifiesta para pensar la dimensión específicamente económica de nuestra situación histórica. Tampoco a una desconexión completa respecto al mundo de la empresa, que no va a desaparecer con una mágica socialización de los medios de producción. Significa aunar la acción local y territorial de los movimientos sociales, que es insustituible, con el trabajo institucional exitoso que requiere el cambio político en las sociedades modernas. Lo que pasa por demostrar competencia electoral. Y de un modo casi más importante, habilidades para conquistar posiciones de poder en el entramado del Estado al mismo tiempo que destreza para diseñar e implementar políticas públicas solventes.
29. Finalmente, todo esto significa que el ecologismo debe incorporar a su mapa del mundo y a sus planes de acción un concepto de transición históricamente sólido, que haya aprendido las muchas y caras lecciones de movimientos hermanos que lo han precedido y de los que pueden nutrirse como el socialismo y el movimiento obrero, el feminismo o las luchas por la descolonización. El ecologismo debe alejarse de los enfoques totales, de las fantasías maximalistas, de los tremendismos morales y de los espejismos de las transmutaciones alquímicas en los que el discurso colapsista fermenta. El cambio social siempre es una suma caótica y compleja de procesos contradictorios y conquistas parciales, sin hitos definitivos, en los que las solidificaciones del viejo mundo conviven durante mucho tiempo con los atisbos inciertos y frágiles de un mundo nuevo, con fuertes cambios de ritmo entre momentos cálidos y fríos, y con numerosas sorpresas para mal y para bien.
30. Visto desde lejos, todas estas polémicas sobre el colapsismo seguramente tienen algo de conflicto generacional ecologista. Como de algún modo también supuso un conflicto generacional la irrupción del primer Podemos en la izquierda, o la nueva oleada del movimiento feminista. Hay una generación joven del ecologismo transformador que, en un contexto nuevo, está intentando hacer las cosas de un modo un poco diferente a como lo hizo la gente más mayor, de la que sin embargo ha aprendido mucho y sigue aprendiendo a pesar de las diferencias. Más allá de confrontar con las ideas de Jorge Riechmann, la amistad y el cariño personal así como el respeto intelectual siguen intactos. Las ganas de colaborar son fuertes y las posibilidades de hacerlo, muchas. Hablo de Jorge porque con él se ha iniciado esta conversación, pero sirve para Yayo, Luis, Antonio o muchos de los compañeros y compañeras que, sintiéndose o no identificados con la etiqueta colapsista, simplificadora y por tanto tan útil y a la vez tan inútil como cualquier etiqueta, puedan discrepar de las posiciones que aquí he defendido. Sin duda, en los conflictos generacionales políticos (en los que la edad es un factor bastante relativo, por cierto) los que vienen de nuevas tienen que pecar de cierta insolencia que roza el desagradecimiento. Y los más viejos de cierto conservadurismo y cierto pesimismo. Lo que suele pasar a la larga es que ambas partes tenían sus razones y sus confusiones, aunque en el momento no se pueda distinguir bien. Por mi parte, trataré de esforzarme en no ser ni insolente ni desagradecido. Y creo que no lo soy si afirmo, pues él mismo lo reconoce, que Jorge deseará de corazón, si la suerte nos sonríe a ambos y estamos vivos hacia el año 2050, admitir que en este asunto concreto del colapso su posición no era la acertada.
La ilustración de cabecera es «Marine d’abord (Study for a rug)», de Eileen Gray (1878-1976).
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]