[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text]
Por Manuel Sacristán.
Este texto fue publicado originalmente como prólogo al libro de Wolfgang Harich, ¿Comunismo sin crecimiento? Babeuf y el Club de Roma, Barcelona, Materiales, 1978.
Esta es la tercera traducción de Wolfgang Harich al castellano. Las anteriores, aunque informan acerca del principal motivo del pensamiento del autor durante estos últimos años, son escritos cortos de poco desarrollo; «Europa, el comunismo español actual y la revolución ecológico-social», entrevista por Rolf Uesseler para Materiales, apareció en el n.º 6 de esta revista (noviembre-diciembre de 1977); «La mujer en el Apocalipsis. Nota sobre feminismo y ecología», en el n.º 8 de Materiales (marzo-abril de 1978). Ambos escritos, junto con otros, se dan en «Apéndice» al volumen ¿Comunismo sin crecimiento?, el cual contiene, pues, todo el Harich castellanizado hasta ahora. Lo primero que habría que traducir ahora de él, después de este urgente ¿Comunismo sin crecimiento? ―que, por lo demás, ha tardado lo suyo en salir― es su último trabajo grande de crítica literaria, Jean-Pauls Revolutionsdichtung. Versuch einer neuen Deutung seiner heroischen Romane [La obra de Jean-Paul sobre la revolución. Ensayo de interpretación nueva de sus novelas heroicas] (Berlín [RDA] y Reinbek bei Hamburg [RFA], 1974). Este libro erudito y elegante es un fruto maduro de la germanística de influencia lukácsiana; sin ningún ánimo impertinente hay que decir que el estudio de Harich tiene toda la solidez cultural de Lukács con una acribia filológica particular y sin las simplificaciones filosóficas y las rudezas de método que el ambiente impuso o inspiró al maestro húngaro.
La dedicación a J. P. F. Richter ―que es herencia de familia, pues el padre de Wolfgang Harich fue un apreciado biógrafo de Jean Paul― había producido ya antes un texto de menos importancia filológica, pero también interesante desde los puntos de vista crítico y filosófico: Jean Pauls Kritik des philosophischen Egoismus [La crítica del egoísmo filosófico por Jean Paul] (Frankfurt am Main, 1968). De las publicaciones aparecidas entre los dos trabajos mencionados sobre Jean Paul tiene particular interés para el lector del presente volumen Zur Kritik der revolutionären Ungeduld, libro del que hay traducción italiana: Crítica dell’ impazienza rivoluzionaria (Milano, 1972).[1] Leer en paralelismo ese texto y el presente ¿Comunismo sin crecimiento? es un ejercicio esclarecedor de las presentes dificultades del marxismo (de las dificultades reales, no de las quisicosas de los literatos y filósofos, de acuerdo con la oportuna distinción de Paramio y Reverte en el n.º 24 de El Viejo Topo). En la Crítica de la impaciencia revolucionaria Harich entiende por comunismo, al modo tradicional marxista, un libertarismo de la abundancia; en ¿Comunismo sin crecimiento? construye el comunismo como un igualitarismo de la escasez, luego de abandonar, por consideraciones ecológicas, aquella noción clásica. Pero de esto en su lugar.
El Harich mínimo o imprescindible se podría completar con las siguientes menciones: en 1955 nuestro autor publicó en Sinn und Form, la principal revista literaria de la República Democrática Alemana, el ensayo «Uber die Empfindung des Schönen» [«Sobre el sentimiento de lo hermoso»], que tiene, entre otros, el interés de documentar ya en esa fecha la libertad de economicismo o sociologismo de Harich. Por último, como a menudo ocurre, la tesis doctoral de nuestro autor contiene en germen más de lo que se tiende a esperar de un objeto burocrático. Apareció en Berlín (RDA) en 1952 y versa sobre Ein Kantmotiv im philosophischen Denken Herders [Un motivo kantiano en el pensamiento filosófico de Herder].
Wolfgang Harich nació en Kónigsberg en 1923. (No viene a cuento, pero todo filósofo debe protestar, cada vez que se acuerda de ello, de que hoy la ciudad de Kant se llame Kaliningrado y no sea alemana. Cumplo con esa obligación). En 1940 era estudiante de filosofía y germanística en Berlín, donde oyó a Nicolai Hartmann y Eduard Spranger. Harich ha contado que él fue quien sugirió a Lukács la lectura de Hartmann que es visible en la Estética. El indiscreto, pero informado, Fritz Raddatz, que en otro tiempo compartió intereses y empeños con Harich, antes de convertirse en Elsa Maxwell de la emigración alemana oriental, ha negado que Harich tuviera nada que ver con la resistencia alemana al nazismo. Pero, por otra parte, el mismo Raddatz alude a los intentos de deserción de Harich durante la guerra mundial (los cuales implicaban un considerable riesgo de fusilamiento) y la circunstancia de que el nombre de nuestro autor figuraba en la lista de antifascistas que llevaba, al entrar en Berlín con el Ejército Rojo, la dirección del Partido Comunista de Alemania. En cualquier caso, Harich era muy activo en las Juventudes Comunistas y en el partido ya el mismo año en que acabó la guerra, 1945. Entre esa fecha y el final de sus estudios en 1948 publicó críticas teatrales y literarias. En 1948 es docente en la Universidad Humboldt de Berlín. Sus primeros artículos filosóficos son de 1950 y su doctorado, de 1951.
Los trabajos filosóficos de Harich aparecieron en la Deutsche Zeitschrift für Philosophie, cuyo jefe de redacción era desde 1950. La revista tenía una redacción pequeña, pero memorable: los filósofos Ernst Bloch (discípulo del cual se consideraba a Harich) y Arthur Baumgarten, Karl Schröter, uno de los lógicos alemanes más dotados del siglo (es el Schröter autor de Ein allgemeiner Kalkülbegriff) y Harich. Este fue cobrando una influencia político-cultural creciente y desproporcionada con su poder administrativo. Durante mucho tiempo, como es sabido (aunque a menudo se olvide), el gobierno soviético intentó evitar que la división de Alemania se hiciera definitiva, pero fracasó ante la enérgica voluntad norteamericana de asegurarse una frontera muy beneficiosa económica, militar, política y propagandísticamente para el bando capitalista en la guerra fría incipiente o en desarrollo. La percepción del fracaso determinó en la potencia ocupante ―con la influencia, también, de las grandes dificultades de la reconstrucción en el Este― un endurecimiento que repercutió directamente en el modo de gobierno de la Alemania oriental. En el ambiente opresivo y empobrecedor de la vida intelectual alemana, los escritos filosóficos y literarios de Harich, su actividad docente, su estilo intelectual de filósofo prusiano bien puesto en su tradición ―enriquecida con los injertos de Bloch y Lukács―, incluso sus salidas e impertinencias mundanas (Raddatz cotillea que el filósofo se declaró a la actriz Hannelore Schroth con la notable fórmula «Vivo solo para Stalin y para ti») y, sobre todo, el coraje de su crítica política y social, mucho más natural para él ―al fin y al cabo joven y militante comunista― que para sus maduros amigos y colegas, alguno de ellos —Schröter— siempre sin partido, fueron haciendo de Harich un punto de referencia de la oposición al creciente autoritarismo del régimen. Eso puede sorprender al lector español que solo conozca los textos de Harich publicados hasta ahora en castellano, con su enérgico rechazo del «eurocomunismo» y su profesión de fe en la Unión Soviética, considerada Nueva Arca que ha de salvarnos del diluvio industrial destructor de la naturaleza. Pero así fue. Uno de los ecos más serios y valerosos que tuvo el levantamiento del 17 de junio de 1953 en Berlín Este fue el artículo crítico que publicó Harich, menos de un mes después, el 14 de julio, en la Berliner Zeitung.
La situación se prolonga y complica hasta el XX Congreso el PCUS y la insurrección húngara de aquel año. Y entones hace crisis. El intento de renovación del estado y del partido, indeciso entre la autocrítica y el paternalismo y tan oportunista como el mismo estalinismo ―no fue menos fallido en la RDA que en la Unión Soviética, sino acaso más―. Por entonces empezó en Berlín una escaramuza filosófica detrás de la cual se percibía bien la batalla política. La cosa empezó con una ofensiva de los profesores de filosofía más próximos al gobierno contra la tendencia, característica de Bloch y Lukács, a alimentar el pensamiento marxista con una permanente reasimilación de filosofía clásica, en particular de Hegel. El último Stalin ―esto es, la política cultural zdanovista― había roto con la muy hegeliana tradición del Lenin maduro ―el de los Cuadernos filosóficos―, pronunciando una condena explícita de Hegel e insistiendo en la vaciedad ―heredada del peor Lenin filosofante, el de Materialismo y empiriocriticismo― de que la historia de la filosofía se reduce a la «lucha entre el materialismo y el idealismo».
Harich interviene en defensa de la línea histórico-filosófica de Bloch y Lukács en el célebre n.º 5 de la Deutsche Zeitschrift für Philosophie, número secuestrado por el gobierno. El arranque de su intervención es la posición de política cultural comunista que probablemente era lo único que los tres hombres tenían sin reparos en común: «En la actualidad nos esforzamos por volver a dar un semblante a la figura de Hegel, partiendo de Marx y de Lenin, y por limpiarla de los falsos juicios sectarios de la era estalinista». El sentido de ese esfuerzo está heredado del Bloch de Subjekt-Objekt y del Lukács de toda la vida. «Solo nosotros ―escribe Harich―, los marxistas, podemos arrancar la gran tradición del pueblo alemán a la ideología de la burguesía imperialista». El contexto inicial de la discusión, situada entre la historia de las ideas y la pugna política, parece empujar a Harich a proclamar su propio «legado»: «Nuestra formación ideológica ha sido particularmente influida por el camarada György Lukács. Bertolt Brecht ha estado hasta su muerte próximo a nuestro grupo, en el cual veía las fuerzas sanas del partido».
Stefano Zecchi (Ernst Bloch: utopía y esperanza en el comunismo, Barcelona, Península, 1978, trad. cast. de José Francisco Ivars) cree poder afirmar que la intervención de Harich en el n.º 5 de la Deutsche Zeitschrift für Philosophie rechaza la interpretación de la historia de la filosofía como lucha entre idealismo y materialismo. Por lo menos, eso está verosímilmente implicado en el artículo. En cualquier caso, este rebasa el marco de la polémica filosófica y se sitúa en el «gran proceso de clarificación que tiene lugar en la Unión Soviética después de la muerte de Stalin y que se acrecienta con el XX Congreso en un nuevo periodo de florecimiento de la vida cultural soviética».
Harich usa entonces léxico togliattiano, hasta el punto de proponer una «vía alemana al socialismo» hecha de una lista de reformas del régimen: reforma de la producción para corregir el pesadismo, reducción del abanico salarial (con una enérgica crítica de los privilegios de los intelectuales y los funcionarios), introducción de incentivos materiales y de consejos de fábrica, reconocimiento de la subsistente necesidad de un sector privado en la producción, instauración de las libertades civiles (en particular la de pensamiento), abandono de la hostilidad a las iglesias, cambio del sistema de gobierno en un sentido democratizador; y el punctum saltans: autonomía internacional, aunque sin abandonar la alianza socialista. «La Unión Soviética ―se lee en el documento― es el primer estado socialista del mundo, a pesar del estalinismo. Pero el socialismo soviético no puede pretender ser el modelo de todos los demás países, cuando es ya discutible en la misma Unión Soviética. En el estadio actual obstaculiza el ulterior desarrollo socialista de la Unión Soviética».
El 29 de noviembre de 1956 la Policía Estatal de Seguridad detiene a Wolfgang Harich. Se le juzga bajo la acusación de «formación de un grupo conspirativo enemigo del estado», se le condena a diez años de presidio y se le expulsa del partido (entonces ya SED, Partido Socialista Unificado de Alemania). A los ocho años de encarcelamiento sale en libertad por indulto (1964). Desde 1965 Harich trabaja para la editorial de la Academia de las Ciencias. No ha vuelto a la Universidad. Padece una seria enfermedad cardiaca, que es la principal causa de la accidentada forma de entrevista que tiene este ¿Comunismo sin crecimiento?
* * *
En el repaso de las obras de Harich salta a la vista el apasionado forcejeo del autor con las contradicciones que la evolución de su pensamiento le obliga a trabajar. La más llamativa de las cuales (aunque quizá no la más profunda) se refiere a su actitud respecto del «socialismo real» de los países de la Europa Central y Oriental. Entre el documento de 1956, que le valió la cárcel, y la actual posición de Harich hay un abismo que él se dedica, además, a realzar provocativamente. Es verdad que también intenta rellenarlo con argumentación. El lector de ¿Comunismo sin crecimiento? podría creer que Harich ha cambiado de opinión sobre los países de la Europa del Este a causa de la descubierta urgencia del punto de vista ecológico-social, pues el autor le dice: «Características de la República Democrática Alemana, como del campo socialista en general, en las que estábamos acostumbrados a ver desventajas, resultan ser excelencias en cuanto que las medimos con los criterios de la crisis ecológica». Desde ¿Comunismo sin crecimiento? repite Harich esa argumentación. Así, por ejemplo, en una de sus publicaciones en Materiales: «Mi creencia en la superioridad del modelo soviético de socialismo se ha hecho inquebrantable desde que he aprendido a no considerarlo ya desde el punto de vista de la ―por otra parte absoluta― competencia económica entre el Este y el Oeste, sino a juzgarlo, ante todo, según las posibilidades que ofrece su estructura para sobreponerse a la crisis ecológica, para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta, para salvación de la humanidad».
Pero esas palabras pueden resultar más racionalización que razonamiento. Para que fueran convincentes habría que estar seguros de que la reserva ecológica soviética ―la «nueva Arca de Noé» en que piensa Harich― es efecto de una estructura social y no consecuencia imprevista y transitoria de su mal funcionamiento (malo desde el punto de vista de un designio no diverso en esto del capitalista). No se ve por qué los Volksfiatovich fabricados en Togliattigrado han de contaminar menos o ser más comunistas que los Fiat hechos en Turín o los Volkswagen de Wolfsburgo. Mientras eso no se demuestre, hay derecho a seguir pensando que el Asno del Apocalipsis es igual de siniestro si se llama «Seat» que si se llama «Trabant» y que el quinto jinete que lo cabalga es un pobre hombre tan alienado en un caso como en otro.
No es solo que falte la imprescindible prueba aludida. Ocurre, además, que Harich había cambiado de opinión antes de llegar a su presente pensamiento ecológico-social. En la Crítica de la impaciencia revolucionaria había escrito esta reflexión, impresionante en la pluma del presidiario de 1956: «¿No nos preguntaremos […] qué dirección habrían tomado las “instituciones transitorias” húngaras de 1956, luego de haber aprobado, como lo hicieron, el terrorismo blanco, de no intervenir el Ejército Rojo? ¿Qué fuerzas de clase se habrían impuesto en semejante parlamento húngaro? Hay que ser fanáticos irrealistas para hacerse ilusiones a ese respecto». No es posible explicarse esa actitud de Harich (en el supuesto de que no satisfaga la que él mismo da) apelando a una caída en el dogmatismo. Harich no me parece nada dogmático, ni ahora ni antes, pese a la contraria opinión de Raddatz. El gusto de Harich por la provocación, hasta por la mera boutade, puede confundir al que se tome en serio tal o cual retórica proclamación de los rimbombantes filosofemas de la escolástica materialista-dialéctica. Pero su modo de razonar, lógicamente pulcro y sensatamente empírico, está libre no solo de dogmatismo, sino también de la especulación metafísica más o menos imaginativa que es la hemofilia roja, la enfermedad hereditaria de las mejores familias marxistas. El estilo discursivo de Harich revela un claro buen sentido científico. Un elegante ejemplo de esa cualidad es su refutación de los poblacionistas marxistas, que se creen obligados ―por herederos del ataque de Marx a Malthus― a seguir tolerando la llegada anual del ángel exterminador sobre los niños de muchos países neocolonizados. «Si digo que la limitación social [de la población en una sociedad] ―observa Harich― no es la limitación natural (y eso es lo que, en cuanto al sentido, han dicho Marx y Engels contra Malthus), no puedo esperar lógicamente que con la abolición de la limitación social [por el socialismo] caiga también eo ipso la limitación natural. Si lo espero así, es que yo también identifico ambas limitaciones».
Más vale, pues, no buscar la explicación de la afirmación por Harich de la superioridad del modelo soviético en un dogmatismo que en realidad no profesa. En algunas ocasiones da la impresión de que no haya tal convicción, sino que fingirla sea para Harich una especie de argucia «esópica» tendente a influir en su gobierno y en el soviético. A veces, en efecto, parece estar siguiendo la conducta de los astutos padres que elogian en cualquier caso a sus hijos, con razón o sin ella, para reforzar en ellos conductas afines con ideales paternos. «Mi hijo estudia mucho, es muy sensato, no transnocha, etcétera». Un padre así parece Harich cuando intenta convencernos ―¿a nosotros?― de que el Partido Socialista Unificado de Alemania no desea una competición productivista con el capitalismo. «¿Cómo, si no, se habría impuesto a sí mismo y, por lo tanto, a todos los órganos directores de nuestra economía, la obligación —tal como figura en el nuevo programa aprobado en 1976 en el IX Congreso, lo que constituye un elemento pionero en la historia de la totalidad de los programas de partido que hasta ahora se ha dado el movimiento proletario revolucionario internacional— de utilizar los recursos naturales solo desde la plena conciencia de la responsabilidad respecto de las generaciones futuras?». No es malicia suponer que esas palabras se dirigen más a la dirección de la SED que a los jóvenes socialistas que eran formalmente sus destinatarios en 1977.
Otras veces entra la sospecha de que, más que admiración por el modelo ruso, Harich sienta desprecio por la laxitud intelectual de autores y políticos que propugnan una utopía reformista inconfesada o inconsciente, o por la nebulosa ideológica de los creyentes en perspectivas insurrecionales ochocentistas en Europa. En la Crítica de la impaciencia revolucionaria, por ejemplo, Harich expone (págs. 70 y ss. de la edición italiana) una crítica del carácter ilusorio de lo que allí llama «el anarquismo prematuro». La crítica es objetiva, pero al final Harich le añade un poco de ironía despectiva: «La aceptación de la violencia revolucionaria, predominante en el movimiento anarquista, demuestra que sus seguidores no son, en realidad, tan nobles como para renunciar a medios innobles en la lucha por fines nobles. Lo que pasa es que son tan impacientes y, además, tan románticos que solo les gusta la violencia de la aventura fugaz, del atentado, de los dos o tres días de batalla en las barricadas, con fotogénicos vendajes en las cabezas abolladas. Pero puestos ante la prosaica tarea de construir al servicio de la revolución un mecanismo preciso de represión sistemática y la de mantenerlo en funcionamiento, mientras la correlación de fuerzas entre las clases haga de la actitud de los adversarios internos un peligro real, su entusiasmo se apaga como hoguera de pajas. Eso es todo».
El intento de condicionar a su propio gobierno y el desprecio aristocrático del democratismo plebeyo o populista de bastantes antiestalinismos (motivaciones ambas tal vez demasiado ingenuas) son explicaciones parciales del optimismo de Harich respecto de la situación y las perspectivas de los poderes de la Europa Central y Oriental. Por otra parte, nuestro autor se quita de vez en cuando la careta provocadora, renuncia a salidas agresivas y resulta más cauto y convincente cuando habla de las disputas entre los partidos procedentes de la Tercera Internacional. En la entrevista con Vesseler, Harich ha dejado caer la siguiente franqueza (cursiva mía): «Está bien, no quiero andarme con rodeos en ninguna de sus preguntas […], la crítica de Carrillo a la Unión Soviética pasa completamente por alto las más urgentes tareas de su propio partido y los presentes problemas de la clase obrera española. Por otra parte, también desearía, como es natural, que los comunistas soviéticos comprendieran que estarían en condiciones de responder a esas críticas con menor irritación, mayor serenidad y más segura salvaguarda de su destino y de su crédito si no se callaran pudorosamente determinadas circunstancias —por lo demás sobradamente conocidas— y se decidieran a aplicar la metodología marxista al análisis crítico de su propia historia de partido».
* * *
Desde hace unos cinco años son muy visibles corrientes de pensamiento comunista marxista que coinciden en una revisión del modo o la medida en que los clásicos del marxismo toman como simples datos ciertas características de la civilización capitalista, en particular el crecimiento ilimitado de las fuerzas productivas materiales, la ricardiana «producción por la producción» en la que Marx vio en algún momento la dinámica básica de la libertad. Esas corrientes, que difieren bastante entre ellas en cuanto a sus métodos y estilos intelectuales y se cruzan con nuevas reflexiones económicas, incluyen, por ejemplo, un trabajo de crítica detallada, particular, protagonizada por científicos y técnicos, que estudia los efectos de determinados procesos de producción (o incluso de investigación aplicada o pura) en el marco de un análisis de clase y de una lucha propagandística explícita contra el imperialismo; a este patrón responden, por ejemplo, los escritores de la parte marxista de la revista norteamericana Science for the People, aunque no todos. Pero también hay que contar aquí con la «escuela de Budapest», la cual trabaja filosóficamente en la definición de un sistema de valores comunitarios, en la identificación de un sistema de «necesidades radicales» (Ágnes Heller) que se contrapone al sistema de necesidades propio del capitalismo y difundido por los persuasores ocultos al servicio de la valorización; esta corriente, de forma mentis más especulativa, supone en última instancia una humanidad esencial, una «esencia humana» contrapuesta a la impropia existencia capitalista. De ahí que el audaz trabajo de György Márkus que, agarrando el toro por los cuernos, se proponía definir dicha «esencia humana», sea el texto fundamental de esa corriente.
Y también Harich cuenta entre esas corrientes. Él se caracteriza por poner en el centro de una revisión marxista revolucionaria el problema ecológico, el problema de la relación hombre-naturaleza: «nada hay más conforme a la época ―dice Harich en su entrevista al Extra-Dients (1977)― que este lema de Rousseau: ¡Vuelta a la naturaleza! Aunque hay que puntualizar que Rousseau no fue un romántico pasadista, sino un eminente pensador revolucionario, por lo que, en realidad, ese lema suyo debería transformarse, para permanecer fiel a su sentido, así: ¡Adelante a la naturaleza!». Harich piensa que las fuerzas productivas materiales han alcanzado un estadio de desarrollo que ya no se puede rebasar sin consecuencias destructivas irreparables, de modo que «a partir de ahora el proceso de acumulación de capital choca con el límite último, absoluto, detrás del cual están ya al acecho los demonios de la aniquilación de la vida, de la autoaniquilación de toda vida humana».
En este punto interviene el análisis marxista para evitar una caída en el error en el que lamentablemente está incurriendo, empujada por el ambiente filosófico-literario de «crisis del marxismo» y, sobre todo, por tan evidente sumisión de los estados y partidos sedicentemente socialistas o comunistas a la lógica de la «producción por la producción», una parte del movimiento ecologista. Todavía en el último número de Mazingira (n.º 5, 1978) Paul Thibaud presenta la problemática ecológica francesa como cosa independiente de la opción entre capitalismo y socialismo. Y, entre nosotros, Juan Capdevila, cuya interpelación al poder (Carta abierta al presidente del gobierno, ministros, diputados…, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977) es tan encomiable cuanto oportuna, digna del apoyo de toda persona que no sea ciega para con la situación de la relación de la sociedad española con la naturaleza, opina simplistamente que «para el hombre esclavizado por el ritmo de la máquina poco importa que la plusvalía de su trabajo vaya íntegramente al estado o parte al estado y parte al bolsillo del capitalista» y cree que se puede salir de nuestro infierno megalopolitano «fomentando las pequeñas empresas familiares», como si no fuera precisamente la dinámica del mundo de las pequeñas empresas privadas lo que llevó de modo clásico al gran capital, a la producción irreparablemente depredadora.
Harich no pasa eso por alto, naturalmente, y advierte que sin destrucción del capitalismo no tiene sentido ni siquiera la austeridad más estricta, ya que «la limitación del consumo en condiciones capitalistas favorecería la expansión de la producción, y eso es precisamente lo que se trata de impedir». La tesis de Harich según la cual la revolución comunista (no ya socialista) está a la orden del día en los países industrializados se basa en dos argumentos complementarios: uno económico, que es el recién apuntado e implica el análisis marxista de la reproducción ampliada y de las crisis cíclicas; y otro ecológico, que es la consideración de que no existe ninguna posibilidad ecológicamente admisible de expansionar el producto en los países adelantados, porque «la nueva tecnología no basta», por causa del consumo energético que supone en cualquier caso, en particular si se recurre a un reciclaje a gran escala. Puesto que ni la nueva tecnología conservadora basta, «hay que complementarla con otras soluciones: la limitación del consumo y la limitación de la población, cosas ambas […] que, como el mismo reciclaje, se pueden realizar del modo más fácil y más humano en una sociedad socialista, más propiamente comunista, que es la única que permite combinar las medidas necesarias [por ejemplo, el racionamiento] con el principio de igualdad».
Pero esos argumentos no bastarían para construir de un modo coherente la tesis de Harich si este no diera un paso imprescindible: la redefinición de la noción de comunismo, a la que nuestro autor procede sin vacilar. El siguiente paso de ¿Comunismo sin crecimiento? presenta una síntesis de la reflexión de Harich: «Considero posible el paso inmediato al comunismo en el estadio ya alcanzado del desarrollo de las fuerzas productivas; y, a la vista de la crisis ecológica, el paso al comunismo me parece urgentemente necesario. Pero ya no creo que vaya a existir nunca una sociedad comunista que viva en sobreabundancia, una sociedad comunista que viva de una plenitud material como era aquella a la que los marxistas hemos aspirado hasta ahora. En este punto nos tenemos que corregir».
La corrección del comunismo de la abundancia por un comunismo sin crecimiento, homeostático (en equilibrio), acarrea una rectificación de gran transcendencia: obliga a cambiar la nota esencial del concepto, desplazando el acento del libertarismo al igualitarismo. En el mismo lugar en que por primera vez invoca a Babeuf, el comunismo ascético autoritario, Harich dice: «Comunismo significa distribución justa, realizada consecuentemente, radicalmente». Y aplica el concepto con su acostumbrada coherencia radical: en un momento de la entrevista Harich dice que «el automóvil de propiedad privada es […] un medio de consumo antisocial y, en cualquier caso, anticomunista». Duve, que es un señor del partido socialdemócrata ―el de las leyes de emergencia, el decreto contra los radicales y el negocio nuclear― se da entonces el gustazo de representar la ortodoxia marxista: «¿Consumo anticomunista?». Harich no se deja desviar por la pequeña provocación y prosigue la construcción de su concepto de comunismo utilizando una especie de «imperativo categórico» ecológico-igualitario, interesante desde el punto de vista metodológico: «Llamo anticomunista a un valor de uso que en ninguna circunstancia social, cualquiera que esta fuera, podría ser consumido por todos los miembros de la sociedad sin excepción». Nuestro autor no evita siquiera la formulación más áspera de sus conclusiones. En el mensaje de 1977 a los jóvenes socialistas de la RFA escribe: «La igualdad comunista para todos solo se podrá conseguir mediante una igualación por abajo».
El lector de la entrevista a Rolf Uesseler para Materiales se entera, quizá con alguna sorpresa, de que los españoles estamos particularmente maduros para el comunismo, de que estamos más cerca que otros de la «revolución ecológico-social». Harich, que escribe eso conociendo datos sobre contaminación de las grandes ciudades españolas que los españoles ignoran a menudo y recordando los muertos de Erandio, piensa que «en España coinciden los sufrimientos y los horrores —apenas superados todavía— de casi cuarenta años de opresión fascista con los efectos de un proceso de industrialización a toda máquina desarrollado de un modo extraordinariamente rápido en la última década, un proceso de consecuencias sociales y ecológicas mucho más catastróficas que en cualquiera otra parte de Europa. A la luz de todo ello creo que puede afirmarse no solo que España está sobradamente madura para la realización inmediata del comunismo, sino también que, sobre la base de sus condiciones internas, está precisamente llamada a convertirse en detonante de esa revolución en toda Europa Occidental». No deben de ser muchos los españoles dispuestos a creerse eso. Pero, aparte de agradecer a Harich su incitante versión del Spain is different, podemos recoger del contexto español de nuestro autor algunas precisiones o insistencias útiles para perfilar su concepto de comunismo: «Para el comunismo en el que yo pienso no faltan en absoluto los presupuestos materiales en España. No estoy pensando en un comunismo de la abundancia, sino en uno que excluya el ulterior crecimiento demográfico y económico, un comunismo de racionamiento de los bienes de uso que, con una radical nivelación de las diferencias de renta existentes, garantice la igualitaria satisfacción de las necesidades elementales de todos los miembros de la sociedad y sintonice armónicamente con el mantenimiento y el robustecimiento de nuestra base natural actualmente amenazada de muerte: la biosfera».
No es posible dejar de reseñar otros dos elementos muy importantes de la reflexión y el programa de nuestro autor: la ausencia en su pensamiento de metafísica especulativa tradicional (pese a ocasionales truenos retóricos hegelianos) y su autoritarismo. El primero se puede ejemplificar comparando el tratamiento del concepto de necesidad por Ágnes Heller con el que le da Harich. Por un lado, una apasionante búsqueda de lo humanamente radical, con la esencia humana como horizonte. Por el lado de Harich, una positiva clasificación de las necesidades en necesidades satisfactibles y necesidades que hay que yugular (sin pretender saber sin son más o menos esenciales que otras) por sus consecuencias empíricamente registrables: Harich subdivide el segundo grupo en cinco subgrupos: a) necesidades cuya satisfacción es hostil a la naturaleza; b) necesidades cuya satisfacción es hostil a la vida social; c) necesidades cuya satisfacción es antisocialista; d) necesidades cuya satisfacción es anticomunista; e) combinaciones y transiciones de y entre a) y d). En el «examen diferenciado» que Harich propone de todas las necesidades «se tratará de distinguir selectivamente entre necesidades que hay que mantener, que cultivar como herencia cultural o hasta que habrá que despertar o intensificar, y otras necesidades de las que habrá que desacostumbrar a los hombres, a ser posible mediante reeducación y persuasión ilustradora, pero también, en caso necesario, mediante medidas represivas rigurosas, como, por ejemplo, la paralización de ramas enteras de la producción, acompañada por tratamientos en masa de desintoxicación ejecutados según la ley». En este punto, el realismo de Harich desemboca en el otro rasgo destacado de su programa ecológico-comunista: el autoritarismo.
El paso al autoritarismo en la noción de comunismo fue, naturalmente, una dificultad central para el mismo Harich. Este punto de su rectificación del concepto de comunismo muestra la contradicción más llamativa en que se encuentra Harich con su obra anterior. Sin embargo, a veces el autoritarismo de Harich se presenta tan provocativamente que incita a pensar que sus raíces se hundan en una vieja tierra que no es el nuevo terreno de los problemas ecológicos. Cuando, por ejemplo, dice: «A mí el pluralismo, la reivindicación de más libertad, etcétera, no me dice, evidentemente, nada, al contrario», Harich me recuerda inevitablemente el mundo cultural del que viene la insania zarista, la ferocidad reaccionaria antiliberal de las últimas revelaciones del profeta Solzhenitsyn, que han movido a protestar incluso a escritores yanquis moderados, como Schlesinger. Pero hay que sobreponerse a esa tentación de celtíbero libertario, porque el problema material (no solo el moral) no es un invento, está planteado realmente y no se puede reducir a disposiciones culturales de Harich. Cualesquiera que estas sean, está fuera de duda que todo comunista que vea en el problema ecológico el dato hoy básico del problema de la revolución (como es el caso de Harich) se ve obligado a revisar la noción de comunismo. Y una de las revisiones que se ofrecían más inmediatamente consiste, desde luego, en prescindir del elemento libertario y compensar la pérdida acentuando el igualitario. Esta es la solución adoptada por Harich, las estaciones de cuya reflexión se pueden describir resumidamente como sigue.
Todavía en la Crítica de la impaciencia revolucionaria, cuatro años antes de ¿Comunismo sin crecimiento?, Harich trabaja, como queda dicho, con la noción de comunismo tradicional entre los marxistas. El capítulo segundo de aquel ensayo se titula, precisamente «La abolición del poder, objeto final también del marxismo» (se sobreentiende, no solo del anarquismo). Harich hace allí un poco de filología marxiana y concluye escribiendo que desde 1847, esto es, desde Misére de la Philosophie, «la doctrina marxista del estado ha considerado todo poder político, toda autoridad, como producto de las diferencias de clase y deduce de ello que en la sociedad sin clases del futuro, en la sociedad comunista, el estado resultará ser una institución superflua y se extinguirá». Luego, además, Harich subraya que Lenin ha substituido la idea histórico-social de «extinción del estado» por la idea política de su abolición. Comprueba, finalmente, que la literatura política estalinista no llegó a modificar ese punto y concluye así: «Ni siquiera, pues, el fenómeno histórico del estalinismo, con su terror, cambia el hecho de que los revolucionarios marxistas, como los anarquistas, quieren la desaparición del dominio y la sumisión, quieren la anarquía; que unos y otros tienen ese objeto. Y ni los unos ni los otros se convierten por ello en propagadores del caos».
Esa noción tradicional marxista de comunismo con la que opera Harich en la Crítica es la de un comunismo de la abundancia. Así, por ejemplo, censura a Bakunin porque «la visión de una sociedad en la que cada cual toma lo que necesita superaba su capacidad de comprensión». Consiguientemente, Harich prefería, de entre los autores anarquistas, otros dotados de esa comprensión. Así elogiaba «el anarcocomunismo representado por Elisée Réclus, Piotr Kropotkin, Errico Malatesta, Jean Grave, Johann Most y otros. Este ha comprendido el vínculo insuprimible entre la ausencia de autoridad y la satisfacción de las necesidades humanas». Pues bien: si el vínculo entre la ausencia de autoridad y la satisfacción de las necesidades humanas es insuprimible ―lo que quiere decir que mientras la producción y la distribución del producto sean problemáticas tiene que haber estado―, lo primero que se le ocurre a uno, visto que, por el imperativo ecológico, las necesidades se tienen que clasificar de nuevo para satisfacer unas y yugular otras, es que lo que se va a extinguir es la perspectiva de extinción del poder político. Harich lo entiende así y desde 1975 construye un comunismo autoritario, su «comunismo homeostático» de la escasez, que implica una ruptura definitiva con el anarquismo (al menos con el tradicional).
No se puede negar peso a las razones de Harich. Pero, antes de terminar recomendando calurosamente la lectura de todos sus escritos, vale la pena oponerle algunas otras ―nada resolutorias, por lo demás― que también pesan algo.
Por de pronto, es difícil evitar la impresión de que Harich procede con alguna prisa, con una prisa que no vacila en pasar por alto observaciones críticas tan viejas y elementales como las de Russell o el anarquismo a propósito de la realidad soviética. En el mensaje de 1977 a los jóvenes socialistas, por ejemplo, luego del valiente paso, ya recordado, en el que declara que no hay más remedio que propugnar el igualitarismo comunista «por abajo», aboliendo, por ejemplo, el automóvil privado, Harich escribe la siguiente utopía inverosímil, acrítica en el plano psicológico y curiosamente ciega respecto de la dialéctica entre el poder político y el poder económico: «Y como resultado secundario de ese proceso, se solucionarán por sí mismos los problemas de la deformación burocrática y el carrerismo, de la misma manera que el grano se separa de la paja. Pues un aparato comunista en el que desde el punto de vista material no valga ya la pena ascender quedará reservado a quienes estén consagrados exclusivamente al servicio altruista, desinteresado y pleno a la buena causa, a la comunidad, a la patria, a la clase obrera internacional». ¿Ejerce aquí Harich una ironía infernal, huésped de abismos que jamás barruntara Jean Paul, o de verdad no sabe que el siervo de los siervos de Dios es un amo de Padre y muy Señor mío? El lector podría enfadarse si Harich dijera a menudo cosas como esta, también de ¿Comunismo sin crecimiento?: «Un día, con objeto de conseguir una dispersión más homogénea de la población ―cosa que sería muy recomendable ecológicamente―, un gobierno comunista mundial tendrá de todos modos que ejecutar acciones de traslado a escala global». Muchos pensamos que eso es así, efectivamente. Pero esperamos que no sea un gobierno el que realice esas redistribuciones, y que no las ejecute, para no recordar demasiado, a los que entonces vivan, las odiseas de los indios americanos, los convoyes a Treblinka o las desventuras de los tártaros de Crimea. (Sin discusión se concede a Harich que añada: o las migraciones de los campesinos europeos bajo el capitalismo. Pero, precisamente: eso no sería réplica, sino añadido).
Luego, también, habría que notar un punto todavía obscuro en la reconstrucción del concepto de comunismo por nuestro autor. En la concepción de los clásicos la relación entre la producción y distribución del producto y, en particular, del excedente (con la laxa manera de decir «producción y distribución» se evita una discusión antropológica que aquí sería engorrosa e innecesaria), por un lado, y el poder político, por otro, está mediada por la constitución de las clases sociales. Estas parecen condición necesaria de la instauración del poder político, del estado. Entonces, el comunismo homeostático y con estado de Harich, ¿es clasista? Para contestar que no, Harich tendría probablemente que restringir mucho el concepto de clase social, encerrándolo en el marco de las relaciones jurídicas de propiedad. Esa salida tiene sus precedentes, incluso en el «marxismo ortodoxo», pero parece poco afín a la acertada actitud de Harich respecto a la empiria.
¿Por qué parece tan seguro Harich de que no se puede buscar nuevas perspectivas por el lado de un democratismo directo radical, tal vez con represión democrático-despótica (pero no jacobina ni bolchevique, sino rousseauniana, o babuvista, por hablar con Harich) en áreas definidas desde abajo por las pequeñas comunidades (demografía, parasitismo, medioambiente, violencia, opresión interpersonal)? Partiendo de supuestos filosóficos muy diferentes, pero en substancia de los mismos problemas y de motivaciones comunistas parecidas, Ágnes Heller, por ejemplo, intenta algo así con su concepción de una articulación democrática en un programa de contracultura, comunidades interpersonales nuevas y democracia de productores (autogestión), sin abandono de las instancias representativas, o indirectas. ¿Por qué no se interesa Harich en absoluto por esa búsqueda que obsesiona a tantos comunistas marxistas? Es de temer que por un pesimismo profundo acerca de la posibilidad de que la evolución de la política internacional ―lo que en los buenos tiempos se llamaba «lucha de clases a escala mundial»― permita a esas investigaciones arraigar en la realidad social. Tal vez al hablar de Nueva Arca de Noé a propósito de la Unión Soviética Harich no esté pensando solo en el oxígeno. Pero, pues nuestro autor no ha sido explícito al respecto, será forzoso no seguir tejiendo una red de sospechas acaso inconsistente.
MANUEL SACRISTÁN (1925-1985) fue un filósofo y militante comunista, probablemente el marxista más relevante del país. Estudió derecho y filosofía en la Universidad de Barcelona y lógica matemática y filosofía de la ciencia en Alemania. La precariedad económica le obligó a tener que dedicar buena parte de sus esfuerzos intelectuales a traducir y prologar a otros autores, lo que a su vez hizo que introdujese y colocase en primer plano en España a pensadores como Gramsci, Lukács o E. P. Thompson. Militó durante mucho tiempo en el PSUC, donde ocupó cargos de dirección. Su interés por nuevos problemas políticos como el feminismo y el ecologismo le llevaron a finales de los años setenta a fundar la revista mientras tanto junto a Giulia Adinolfi y a formar parte del Comité Antinuclear de Catalunya.
[1] Hay traducción al castellano de Antoni Domènech: Crítica de la impaciencia revolucionaria, Barcelona, Crítica, 1988. (N. de Contra el diluvio).
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
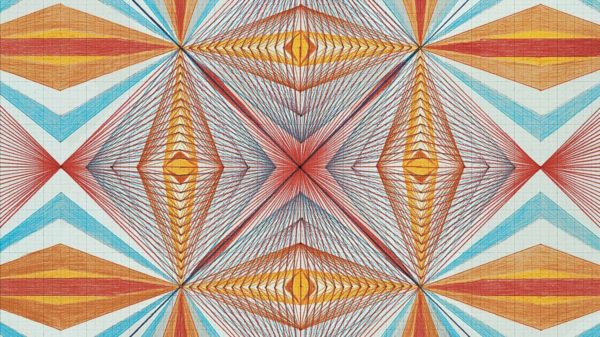
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.