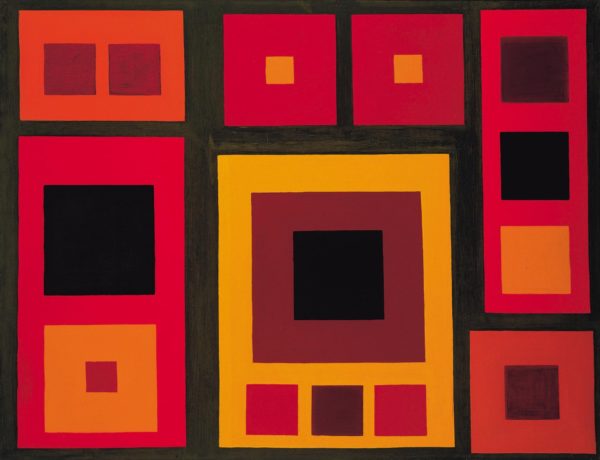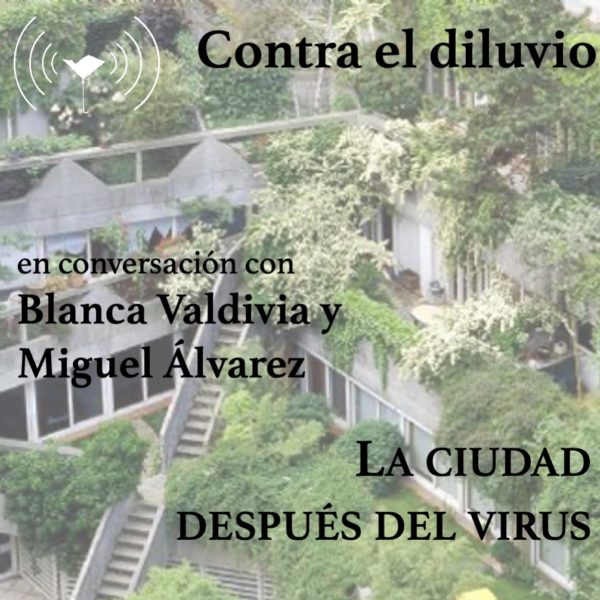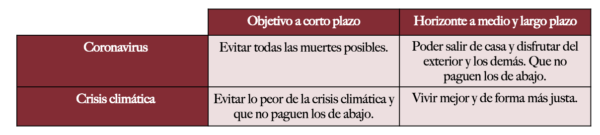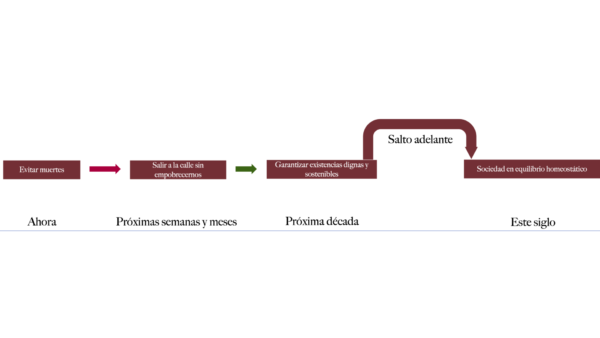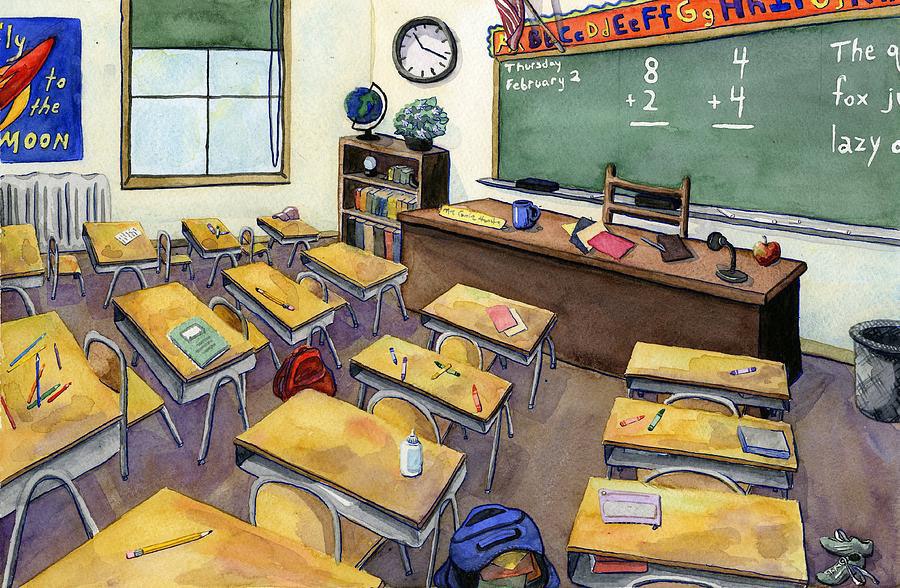[fusion_builder_container type=»flex» hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»true» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_sizes_top=»» border_sizes_bottom=»» border_sizes_left=»» border_sizes_right=»» first=»true»][fusion_text]
Por Alyssa Battistoni.
Este texto fue publicado originalmente en el número 34 (primavera de 2019) de la revista n+1 con el título «Spadework».
En 2007, cuando tenía veintiún años, escribí indignada una carta a The New York Times para responder a una columna de Thomas Friedman. Friedman había acusado a mi generación de ser indolente: «Demasiado pasiva, demasiado tiempo en internet, mira solo por sí misma». «A nuestra generación lo que le falta no es ni valentía ni fuerza de voluntad —remarqué yo—, sino el entrenamiento y la experiencia para llevar a cabo el trabajo de organización, sea online o presencial, que lleve al poder político».
Yo personalmente nunca había estado organizada. Poco antes había trabajado como becaria para una ONG de organización comunitaria de Washington, pocos meses antes de que Barack Obama se convirtiese en el más famoso de los (ex)organizadores políticos, pero lo que aprendí fue el lenguaje de la organización —cómo escribir cartas al editor sobre cuánta falta hacía esta—, no cómo hacerlo realmente. Me saqué el título universitario y, unos meses después, la economía mundial se hundió. En los años posteriores me pasaba de vez en cuando por alguna protesta. Acudí a Zuccotti Park y al intento de huelga general de Oakland, participé en manifestaciones contra el aumento de las tasas universitarias en Londres y contra los asesinatos policiales en Nueva York. Escribí artículos de lo más intempestivos. Pero hasta que no fui a hacer el posgrado a Yale, donde desde hacía casi tres décadas había estado en marcha una campaña por el reconocimiento del sindicato universitario, no aprendí a hacer lo que por aquel entonces llevaba ya años defendiendo.
Cuando empecé a militar con tanta intensidad que aquello parecía un trabajo a tiempo completo estábamos ya en la primavera de 2016, y tenía compañía de sobra. Por todo el país se estaban produciendo esfuerzos evidentes por organizar a los trabajadores de revistas, locales de comida rápida y residencias. Quienes habían participado en Occupy se involucraron en la campaña de Bernie Sanders y se unieron a Democratic Socialists of America, que estaba en pleno auge y a cuyos miembros se les entregaba una tarjeta hecha polvo en la que se afirmaba que eran «oficialmente organizadores socialistas». Los organizadores —no activistas, gracias— de hoy dejan claro que no son parte del black bloc que busca trifulca con la policía y que tampoco son hippies que anden planeando algún encuentro amoroso. Se inspiran en una tradición de revolucionarios profesionales, pues según la proclama de Lenin de que «a menos que las masas estén organizadas, el proletariado no es nada. Organizado, lo es todo». En otras palabras: a quien se dedica a la militancia organizativa no le da miedo tener el poder. Reconoce que para ejercerlo hay que persuadir a una cantidad ingente de personas para que se unan a la causa y para empezar a autoorganizarse. Organizarse significa hacerlo para ganar.
¿Pero cómo se gana? El materialismo histórico sostiene que las crisis del capitalismo desatan revueltas, quizás incluso revoluciones, como se vio en los estallidos de Occupy y Black Lives Matter; en lo levantamientos en España, Grecia y Egipto; y en el movimiento británico de estudiantes contra las tasas universitarias. Pero no hay ninguna guía para lo que pasa en el larguísimo periodo que viene luego, cosa que a menudo la izquierda ha tenido que aprender por las malas.
En otros casos de subversión y promesas, la izquierda ha solido recurrir a Antonio Gramsci, quien quiso comprender por qué las revueltas de la clase trabajadora en Europa tras la revolución rusa habían conducido al fascismo. Gramsci llegó a la conclusión de que en cierto sentido la gente consiente su propia servidumbre, incluso la da por hecho, cuando el orden en el que vive llega a parecer de sentido común. La hegemonía es una cosa más sutil que una coerción manifiesta, es más profunda, permea los ritmos de la vida cotidiana.
Stuart Hall afirmó en 1983 que la hegemonía era la clave para entender la decepción que sentía su propia generación: por qué Thatcher y la nueva derecha habían triunfado a la hora de reconfigurar el sentido común tras una década de agitación laboral sindical. La hegemonía dio forma a cómo actuaba la gente cuando no pensaba en ello, lo que creía que estaba bien y mal, lo que imaginaba que era una vida buena. Un proyecto hegemónico tenía que «ocupar todos y cada uno de los frentes» de la vida, «insertarse en los poros de la consciencia práctica de los seres humanos». El thatcherismo había entendido esto mejor que la izquierda. Había «entrado a la pelea en cada uno de los frentes en los que calculaba que podría producirse un avance», había promovido una «teoría para cada uno de los escenarios de la vida humana», de la economía al lenguaje, de la moral a la cultura. Los terrenos que la izquierda dejaba de lado por burgueses eran simplemente aquellos en los que la clase dominante iba ganando. Con todo, Hall recordaba que crear hegemonía era una «tarea ardua». Nunca completamente asentada, «siempre estaba por ganar».
En otras palabras, no hay un Deus ex machina económico que vaya a traernos la revolución. Hay todavía gente, con sus particularidades recalcitrantes y contradictorias, que existen en un espacio y un momento concreto. De ti depende resolver cómo actuar de manera conjunta, o no; cómo encontrar un punto de encuentro, o no. Gramsci y Hall insisten en que tienes que mirar las cosas tal y como son de manera implacable, hacer frente a tus expectativas con una honestidad brutal y actuar del modo en que creas que puedes producir un efecto. En ese sentido ambos son teóricos de la figura del organizador.
* * *
Pero lo cierto es que una no se convierte en organizadora por leer teoría, o al menos ese no fue mi caso. Yo fui a la escuela de posgrado a estudiar teoría política, con la esperanza de descubrir qué hacer con los dilemas que me atribulaban. Pero hizo falta algo más para que esa teoría adquiriese significado en mi propia vida. Esta fue la experiencia en la escuela de posgrado, que no es necesariamente el entorno laboral habitual, o eso nos repetía una y otra vez la administración de Yale.
Yo me había sindicado como quien no quiere la cosa, al pasarme por la mesa de la Graduate Employees and Students Organization (GESO) en la feria de actividades extracurriculares, sin haber asistido todavía ni un solo día a clase. A nivel político, me pareció obvio: yo en general estaba de parte de los sindicatos, ¿así que por qué no iba a unirme? Además, mi compañero de piso ya había estado en Yale militando durante años: a través de él había oído hablar de luchas y victorias, de cómo habían ido llamando puerta a puerta durante todo el verano anterior para ayudar a que una lista de miembros del sindicato y gente afín lograse hacerse con el gobierno municipal. Pocos días después de inscribirme, fui a una comida a la que trajeron pizzas y que el sindicato había organizado en mi departamento para dar la bienvenida a la nueva hornada —yo fui una de las únicas tres personas que aparecieron de las diecisiete que éramos— y me pasé asintiendo todo el sermón que soltó el organizador sobre por qué el sindicato estaba tan bien. No necesitaba que me convencieran.
Aun así, cuando unas semanas más tarde otra militante me pidió que me uniera al grupo de comunicación del sindicato, me eché a llorar. Estaba ya completamente sobrepasada por cientos de páginas por leer sin que en ningún caso tuviera la esperanza de poder hacerlo, réplicas periodísticas aún por escribir y presentaciones que hacer sobre dichas lecturas, talleres obligatorios del departamento y charlas a las que acudir. Hacer una sola cosa más me parecía imposible. Esta persona habló conmigo para sacarme de ese ataque de pánico y yo acepté hacer una tarea menor —una entrevista a un miembro del sindicato para un boletín que queríamos revitalizar—. Acepté otra serie de proyectos: más entrevistas, grabar testimonios para una web nueva. Al final de nuestro primer año, mi amigo más cercano del grupo de graduado fue candidato al ayuntamiento dentro de la lista del sindicato y yo me pasé el verano de puerta en puerta para su campaña. Quedé con otros militantes para hacer «visitas», que consistían en ir dando vueltas por el campus buscando miembros para que firmaran la petición que estuviéramos promoviendo en ese momento y me uní al comité organizador de mi departamento. Hubo muchas más reuniones en las que acabé llorando.
Al final me di cuenta de que la escuela de posgrado no era lugar al que acudir para aprender sobre política. Me desconcertaban sus rituales, los cuales, de manera contraintuitiva, parecían estructurarse rehuyendo las conversaciones intelectuales, optando en cambio por el cotilleo y la jerigonza. En las fiestas y en los encuentros del departamento rara vez hablábamos sobre las cosas que habíamos leído o habíamos estado pensando; en su lugar, nos quejábamos de la cantidad de artículos que habíamos escrito esa semana, de la cantidad de fechas de entrega para peticiones de subvenciones o programas de verano y de lo poco que lográbamos dormir. Pasábamos de puntillas sobre conversaciones más peliagudas: el acceso a atención para la salud mental, el cuidado remunerado de niños, la crisis del mercado laboral y la reserva cada vez mayor de trabajadores adjuntos. Estaba desesperada por tener aquellas conversaciones y descubrí que el lugar donde tenerlas era la militancia. Como si fueran espacios grupales de sensibilización, las conversaciones militantes te permitían airear rencores que por educación y profesionalidad llevabas reprimiendo durante mucho tiempo, para crear un espacio político donde no se suponía que tenía que haberlo. La clave estaba en localizar esa experiencia fundamental de impotencia que estaba al acecho bajo tanta miseria generalizada. Con todo, por mucho que nos quejáramos de cuantísimo trabajábamos, en las conversaciones militantes surgía todo el tiempo la pregunta de si éramos realmente trabajadoras y trabajadores.
¿Por qué era tan difícil vernos a nosotras mismas como personas que pudiesen necesitar un sindicato? Gramsci había señalado que cualquier sujeto individual estaba «extrañamente compuesto», hecho de una mezcolanza de creencias, pensamientos e ideas recogidas de la historia familiar, las normas culturales y la educación formal, todo ello filtrado a través de sus propias experiencias personales leídas a través de la ideología dominante de la época. Hall había recogido esta idea para afirmar que cuando la clase obrera no conseguía vincularse al pensamiento revolucionario, cuando las mujeres no abrazaban el feminismo o cuando la gente racializada no defendía el antirracismo, no era porque sufrieran de falsa conciencia. La idea de que la conciencia pudiera ser verdadera o falsa simplemente no tenía sentido: según Hall, esta siempre era «compleja, fragmentaria y contradictoria». Esto era tan cierto para la gente de izquierdas como para cualquier otra persona. Y Hall advertía en 1988 que «una pequeña parte de todos nosotros se halla también dentro del proyecto thatcherista. Por supuesto que todos estamos cien por cien comprometidos, pero de vez en cuando —los sábados por la mañana, quizá, justo antes de la manifestación— vamos a Sainsbury’s y somos un poquito un sujeto thatcherista».
El proyecto de Thatcher había avanzado mucho desde entonces y habíamos interiorizado sus dictados. Nos habíamos pasado la vida aprendiendo a hacerlo muy bien en clase; en la escuela de posgrado, antes de salir «al mercado laboral», aprendimos a explotarnos a nosotras mismas durante los fines de semana y las vacaciones. Muchas aún creíamos en la meritocracia, a pesar de ver cada día cómo esta nos daba la espalda. Cuanto peores se volvían las condiciones de la vida académica, más duro trabajaba todo el mundo y más difícil se hacía enfrentarse a ellas. Además, teníamos tanta suerte de estar allí…, ¡en Yale! En comparación con tantos otros estudiantes universitarios, nosotras éramos unas afortunadas, y al otro lado seguramente hubiese un puesto de trabajo esperándonos, a nosotras, a cualquiera. ¿Quiénes éramos nosotras para quejarnos? Organizar un sindicato de estudiantes universitarios en Yale a mucha gente le parecía un acto de un privilegio intolerable: una panda de autodenominados radicales de una universidad de prestigio haciendo cosplay de clase obrera.
Luego estaba la ideología dominante. A muchas personas les parecían bien los sindicatos pero en abstracto, para otra gente, y sin embargo tenían reservas respecto a si para nosotras tenía sentido. En buena medida trabajábamos de manera independiente (¡se nos pagaba por leer!); teníamos control sobre nuestro propio trabajo, o al menos esperábamos tenerlo algún día. Casi todas habíamos crecido oyendo hablar de lo nocivos que eran los sindicatos de profesores para nuestra querida educación. Pocas personas veníamos de familias sindicadas; casi nadie había formado parte de un sindicato anteriormente, y quienes sí lo habían hecho a menudo hablaban de malas experiencias. Incluso entre quienes formalmente sentían simpatía era habitual escuchar la frase: «Si yo creo que los sindicatos están bien, pero…».
Con todo, el asunto más escabroso no era el de unirse a un sindicato, sino organizarlo. Le pedíamos a la gente que nos ayudara a construir el sindicato y a dirigirlo. Les pedíamos que firmasen un hoja de inscripción, y luego que también le pidieran lo mismo a algún amigo; que se comprometiesen a reunirse de manera regular con un organizador; que se unieran al comité organizativo y trajesen a las reuniones y a las manifestaciones a personas a las que conociesen. Pedíamos mucho; hay quien creía que demasiado. Mucha gente era perfectamente feliz poniendo su nombre en una hoja de inscripción y en una recaudación de firmas de vez en cuando pero no quería ir a más reuniones ni hablar con compañeros sobre el sindicato: tenían cosas que hacer, muchas cosas. Decían que apoyaban al sindicato, pero querían que el sindicato les dejara en paz.
Este parecía ser un reto particular de la organización de los estudiantes de posgrado, que por un lado se encontraban evidentemente sobrepasados por el trabajo y nunca tenían horarios fijos, y por el otro no estaban en una situación de demasiado desamparo, al menos no en Yale. (De hecho, esto en parte era así porque la universidad había ido aumentando los salarios y las ayudas a lo largo de los años para así debilitar al sindicato; este era el precio del éxito). De todos modos, yo llegué a pensar que esto era un reto en general de cualquier organización. Cuando leí el libro I’ve Got the Light of Freedom, de Charles Payne, acerca de la organización por los derechos civiles en el sur durante la época de las leyes de Jim Crow, me impactó la lista que reunieron los miembros de la campaña del Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) sobre la razones que daba la gente negra de Misisipi a principios de los años sesenta para no registrarse para votar, que eran las que en líneas generales podían haber dado los estudiantes universitarios: «No tiene interés», «No tiene tiempo para hablar sobre el voto», «Siente que los políticos hacen lo que les da la gana, sin importarles lo que se vote», «Demasiadas cosas que hacer, ocupado en asuntos personales», «Quiere tiempo para pensárselo», «Satisfecho con cómo están las cosas».
Obviamente nosotras no estábamos luchando contra las leyes de Jim Crow. Yale era en muchos aspectos un sitio miserable y feudal, pero estábamos ahí de manera temporal y por elección propia; muchos teníamos miedo de nuestros tutores, pero no temíamos por nuestra vida. Puede que pusiéramos las mismas excusas, pero no significaban lo mismo. Aun así, había ciertas dinámicas en ambas campañas que eran similares, pese a sus diferencias evidentes. A menudo la gente te decía por qué no iba a hacer tal cosa, a menudo con razones perfectamente buenas, y tú intentabas convencerles de que sí tendrían que hacerlas.
Todos estábamos muy ocupados, pero ese «estar muy ocupado» no era una cuestión de tiempo realmente, o al menos no solo. Estar muy ocupado significaba que la gente no veía por qué merecía la pena sacar tiempo para el sindicato. Tu trabajo como organizadora consistía en descubrir qué es lo que la gente quería que fuese diferente en su vida y luego convencerla de que la diferencia estaba en sí decidían hacer algo al respecto. Esto no es lo mismo que convencer a la gente de que el asunto en sí es importante: eso por lo general lo saben. La tarea consiste en convencer a las personas de que son ellas las que importan: saben que por lo general eso no es así.
* * *
En El 18 de Brumario de Luis Bonaparte Marx escribió que «el principiante que ha aprendido un idioma nuevo lo traduce siempre a su idioma nativo, pero solo se asimila el espíritu del nuevo idioma y solo es capaz de expresarse libremente en él cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lenguaje natal». La militancia organizativa exige que aprendas el idioma de la política tan bien que se convierta en el tuyo propio. Como cualquier otro idioma, requiere un montón de práctica, un periodo durante el cual a menudo te vas a sentir incómoda e insegura. Para esta etapa existen ejercicios como «juego, falta, piensa», con el que plantearse una serie de preguntas: ¿qué está en juego para ti?, ¿qué hace falta para ganar?, ¿qué piensas hacer al respecto? Tienes que empezar con lo que os importa a ti y a la persona a la que estás organizando antes de pasar a lo difícil que va a ser y a por qué tienen que sumarse pese a todo. Estos ejercicios son útiles, pero no pueden ser rígidos y artificiosos, porque en realidad todavía no estás hablando de política: aún estás traduciendo. Es por eso por lo que algunas personas que llevan poco tiempo organizando a gente a menudo parecen un poco robóticas y repiten lo que a todas luces han aprendido escuchando a alguien. Pero al final aprendes a dejar atrás este andamiaje y a hablar por ti misma.
No obstante, a menudo tienes que aprender a hablar de manera diferente, a hablar como una versión distinta de ti misma. Esto implica dejar a un lado buena parte de los hábitos que te resultan más familiares. Como muchas mujeres, durante un tiempo conseguía ir tirando a base de caerle bien a la gente; ya por entonces se me daba bien un cierto tipo de trabajo emocional. Pero cuando las peticiones se iban haciendo más grandes, me daba contra un muro: puede que la gente gastara treinta segundos en firmar una petición que no creían que fuese a ir a ningún lado solo porque yo les caía bien, pero no iban a cabrear a su jefe solo para quedar bien conmigo. Así que tuve que aprender otras cosas. «Un axioma de los organizadores —escribió Jane McAlevey— es que toda buena conversación sobre organización pone a todo el mundo al menos un poquito incómodo». La parte más rara es lo que McAlevey llama «el largo silencio incómodo», ese momento en el que le pides algo a alguien y dejas que se piense su respuesta. Durante mucho tiempo mi mayor debilidad fue mi tendencia a acobardarme y dejarle claro a la gente que ganar en los asuntos que decían que querían dependía de ellos. Demasiado a menudo intentaba pasar por encima de esa incomodidad en lugar de dejarla estar. Era muchísimo más sencillo hablar sobre lo brillante que era nuestro plan o cuánto apoyo habíamos recibido de nuestros aliados que insistirle a la gente a la que estaba intentando organizar que dependía de ellos el que lográramos tener o no un sindicato. El resultado de todo ello es que la gente me veía como la persona del sindicato que les daba información y les contaba cuál era el plan y les mantenía al día; no se veían a sí mismos al lado de gente del sindicato que fuese también responsable de ayudar a lograr las cosas que decían que querían lograr. McAlevey decía que esto era un atajo; nosotras decíamos que era evitarle a la gente el que tuvieran que organizase. Suavizar la pregunta parece algo empático, pero, como cualquier otra medida de protección, resulta condescendiente y, como cualquier otro atajo, hace que a la larga las cosas acaben siendo más difíciles.
Darme cuenta de que no era suficiente con caerle bien a la gente fue como una revelación. Tuve que aprender a estar más cómoda con el enfrentamiento y con los desacuerdos, con ponerle a la gente una elección delante y dejarles que la hicieran en lugar de diluir la tensión mediante sonrisas para encargarme yo misma del trabajo. Tenía que esperar más de los demás. Con otras organizadoras, interpretábamos los papeles de las conversaciones que más miedo me daban antes de tenerlas; después las reproducía una y otra vez en mi cabeza. Luché por ser diferente: la versión de mí misma que quería ser, alguien que pudiera causar un efecto en la gente y hacer claudicar al menos alguna esquinita del universo.
No es sencillo ser tú misma el campo de una batalla por la hegemonía. No es como en la venerable cita de Whitman, «yo contengo multitudes»; a menudo se trata de una lucha dolorosa por la dominación que se produce entre varias subjetividades propias. Tienes un solo cuerpo y el día tiene veinticuatro horas. Lo que un organizador te pregunta es qué vas a hacer con todo eso, de manera concreta, ahora. Puede que no te guste tu propia respuesta. Tu thatcherista interna va a alzar la voz. No puedes acabar con ella de golpe; casi seguro que vas a ver que es una parte más grande de ti de lo que tú misma pensabas. Pero la organización hurga en los poros de tu conciencia práctica y te pide que optes por la parte de ti misma que quiere algo más que sentido común. Es perturbador. Puede resultar alienante. Y, aun así, a menudo sentía que por fin estaba haciendo encajar partes de mí misma que había intentado mantener separadas: lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía. Para organizar a otra gente y para que te organicen debes tener en mente la lección que nos da Hall: la verdadera o la falsa conciencia no existen, no hay una subjetividad real que la organización vaya a descubrir o desmontar. Tú también, nos dice Hall, has sido moldeada por este mundo que tienes la esperanza de cambiar. Cuanta más distancia haya entre el mundo en el que quieres vivir y el mundo que ahora existe, más profundamente sentirás este cisma. La gente que está peleada con el hecho de organizar a las personas a menudo dice: «Yo no estoy hecha para esto». Nadie lo está: nadie nace siendo militante, sino que se convierte en una.
* * *
El carácter sobrio y no demasiado sexy que tiene la militancia a menudo se vuelve a romantizar en las loas que se le hacen al «trabajo real». Quienes defienden la militancia son quienes más probablemente vayan a recalcar que es una cosa aburrida. Para una generación que ha sido tildada de caprichosa y egocéntrica, la mundanidad y la monotonía son sinónimos de autenticidad, como una política de gente gris. La militancia apunta a un compromiso heroico más que a un diletantismo pasajero, un impulso muy noble por hacer algo en la vida real en lugar de estar compartiendo memes por Facebook o dando zascas a tus enemigos por Twitter. Es verdad que organizarse es el día a día de la política; lo que Ella Baker llamaba «tareas preliminares», el trabajo duro que prepara el terreno para la acción dramática. Pero yo nunca he entendido la acusación de que sea algo tedioso. Hacer campaña un día que se está haciendo eterno puede ser algo aburrido, pero del resto de cosas que van con la organización ninguna me ha parecido nunca tediosa. Más bien al contrario: nada me ha parecido más emocionante ni más desgarrador. No hay nada que me haya resultado tan difícil de hacer o que se haya hecho tan difícil dejar de pensar en ello.
En The Romance of American Communism, Vivian Gornick cuenta una historia en la que pienso a menudo sobre una mujer joven a la que se le asigna vender el periódico del Partido Comunista, The Daily Worker.
¡Madre de Dios! ¡Cómo odiaba estar vendiendo el Worker! Solía plantarme delante del cine del barrio los sábados por la noche con náuseas y aterrorizada por dentro, y le tiraba el periódico a la gente que pasaba de largo o que me empujaba o incluso que me escupía en la cara. Le tenía pavor. Durante años estuve teniéndole terror durante toda la semana a los sábados por la noche […]. Dios, sentía que aquello me aplastaba. Pero lo hacía, lo hacía. Lo hacía porque si no al día siguiente no iba a poder mirar a la cara a mis camaradas. Y todas y todos lo hacíamos por la misma razón: todos respondíamos ante los demás.
A mí nunca me escupieron en la cara, pero en el resto de las cosas me reconozco. Aunque yo nunca le tuve miedo a salir a organizar a la gente, a menudo me despertaba con un nudo en el estómago, pensando en las llamadas que tenía que hacer ese día y la gente a la que se supone que tenía que pillar por los pasillos después de clase. De hecho, era peor: la gente a la que me dirigía no eran extraños que me fuese a encontrar por la calle, sino amigos y compañeros. Era doloroso ver cómo se paraban a coger el teléfono o me apartaban la mirada en el vestíbulo. ¿Por qué demonios seguía yo haciendo eso?
¿Por qué iba a hacerlo quien fuera? ¿Por sus ideas políticas? Al principio puede que sí, yo no quería ser una revolucionaria de salón. Pero las convicciones ideológicas puras raramente sirven para predecir el aguante militante de una persona. Más importante es que el padre estuviera en un sindicato o, más probablemente, que la madre necesitara estarlo; que alguna amiga necesitara a alguien que cuidara de su criatura o que esa persona necesitara terapia. Estas son las cosas que de verdad importaban. Pero llegas a un punto en el que te pasas de frenada. ¿Estaba yo intentando organizar a la gente porque quería que el seguro me cubriese el dentista? Al ritmo que íbamos era poco probable que, de todos modos, yo fuese a disfrutar de ninguna de estas ayudas.
Si buena parte de mi lucha diaria era contra la propia experiencia de la escuela de posgrado, también es verdad que durante mucho tiempo había estado buscando un sitio como el sindicato. Los años anteriores había acabado en la ONG de organización local después de unos meses como voluntaria en un colectivo anarquista en las ruinas de Nueva Orleans después del Katrina, frustrada por los límites que tiene el apoyo mutuo ante el derrumbe total de un Estado, y desde entonces había estado buscando algún tipo de actividad política que fuera al mismo tiempo transformadora y pragmática. Organizar era cosa de dialéctica. El sindicato conectaba nuestras demandas —que eran reales, pero no tenían exactamente una trascendencia histórica— con la larga tradición de luchas laborales, con la tarea actual de reconstrucción del poder de las y los trabajadores y con perspectivas de un futuro radicalmente diferente de cuya realización pudiéramos formar parte.
Así que lo que exigíamos era lo básico, pero en última instancia estábamos organizándonos por el futuro de la vida académica, que estaba desmoronándose de manera evidente a nuestro alrededor; o para revivir el movimiento obrero, que en su mayor parte ya se había venido abajo; o porque era intolerable vivir en una ciudad tan segregada como lo estaba New Haven y no hacer algo al respecto. Que nuestro sindicato hubiese estado organizándose durante tres décadas era al mismo tiempo una motivación y una carga. Sabíamos de los éxitos y los errores del pasado, de los vínculos y las heridas; habíamos heredado esperanza y melancolía. En este sentido, no era muy diferente del conjunto de la izquierda: mucha historia, mucha lucha; en ocasiones demasiada. Sabíamos que teníamos exenciones en las tasas y salarios y acceso a asistencia sanitaria gracias al sindicato; aun así, el hecho de que todavía nadie hubiese logrado que fuera algo definitivo nos ponía los pies en la tierra. ¿Por qué íbamos a ser nosotros quienes lograran aquello en lo que muchas otras personas habían fracasado anteriormente? Pero resultaba tranquilizador: como la GESO había existido antes de que llegáramos nosotros, también lo haría después. La campaña por la sindicalización del sector del acero en Estados Unidos había necesitado casi cincuenta años; más recientemente, la de Smithfield Foods había necesitado veinticuatro.
A veces lo que yo sentía era que estaba organizando el futuro del planeta entero, siguiendo un hilo deductivo que iba tal que así: el capitalismo iba a devastar el planeta; para luchar contra ello necesitábamos sindicatos fuertes, lo que exigía nuevas organizaciones, particularmente en sectores de bajas emisiones como la enseñanza, que a su vez requería construir el movimiento laboral académico; esto significaba que yo tenía que lograr que el departamento de ciencias políticas de Yale se metiera en el sindicato. Era una cosa absurda. ¿Se podía ser más quijotesca, más grandilocuente, más vanidosa? Nuestro estilo de organizar era intenso, a menudo absorbente, y yo eso también lo sabía. No siempre me gustaba. A menudo deseaba una vida buena, una vida sencilla, la vida intelectual que se supone que deben tener los académicos. ¿No podía simplemente ir a tal o cual manifestación los fines de semana antes de ir a hacer la compra, como hacía antes?
Pero eso no había funcionado y la brecha entre lo pequeñas que eran todas las cosas que siendo realistas yo podía hacer y la enormidad de todo lo que quería que ocurriera era inmensa. A nivel intelectual yo era profundamente pesimista. El lapso en el que transformar la economía global para prevenir una muerte y una destrucción inenarrables se iba reduciendo cada día, y las fuerzas de la reacción iban creciendo a la misma velocidad. Así que lo que yo anhelaba era hacer algo ambicioso y dificilísimo: algo equiparable a la monstruosidad del mundo, con la distancia a la que se encontraba la utopía y la cercanía de la catástrofe. Había muchas cosas que quería cambiar, mucha gente a la que quería movilizar. En la lucha diaria por construir el sindicato y pasar por encima de nuestro jefe y de nuestras probabilidades vi algo que sentía desesperadamente que quería aprender.
* * *
La capacidad para entablar relaciones que requiere organizar a la gente es probablemente lo más difícil de comprender antes de haberlo hecho, pero es lo más importante. No porque la gente esté gobernada por emociones en lugar de por la razón, aunque a veces sea así, sino porque el problema de la acción colectiva es que es racional actuar de manera colectiva allí donde no lo es actuar en solitario. Y la colectividad la vas construyendo pieza a pieza.
Organizar relaciones puede ser una cosa utópica: en el mejor de los casos, ofrece el sueño feminista de intimidad más allá de las relaciones románticas o de la familia. En el sindicato yo quería a gente a la que no conocía demasiado bien. En las reuniones a menudo me veía a mí misma sobrecogida por la fascinación y la ternura que me despertaban la valentía y la sabiduría de la gente que estaba allí conmigo. Llegué a pensar en muchas de esas personas a las que había reclutado como alguno de mis mejores amigos. Cuando necesitaba ayuda, siempre había gente a la que podría llamar, gente que siempre iba a cogerme el teléfono, gente con la que podía hablar de lo que fuera. Estas relaciones muchas veces fueron una fuente de cuidado y apoyo en un mundo en el que estas cosas no abundan. Pero no eran solo amistades, y no eran solo un sostén emocional. La gente a la que acudía en busca de apoyo era también la gente que me pedía un esfuerzo cuando hacía falta, cosa que yo también hacía; yo sabía que el pacto era ese.
Nuestras relaciones forjaban los compromisos prácticos entre unos y otras que mantenían el sindicato unido. Nos hacían responsables frente a los demás. Eran complejas y tenían múltiples aristas, a menudo resultaban frustrantes, profundamente vulnerables y potencialmente transformadoras, pero no menos capaces que cualquier otra relación de caer en descuidos, de herir, de traicionar, y siempre con mucho trabajo a cuestas. Estábamos constantemente construyéndolas y probando sus límites, exigiéndonos más cuando más cerca estábamos del resto. Tenían que soportar un peso enorme. En momentos bajos, me preguntaba a mí misma si serían algo más que relaciones instrumentales. Sin embargo, lo que me preguntaba con más frecuencia era qué es lo que podía resultar tan inquietante de que algo fuera útil que lo hacía parecer una amenaza de contaminación de todo lo demás.
Según Jodi Dean, la palabra camarada denomina una relación política, no personal: eres el o la camarada de alguien no porque te caiga bien sino porque estás en el mismo lado de una batalla. Los y las camaradas no son vecinos, ciudadanos o amigos; no son un tipo de familia, aunque puedas llamarlos «hermano» o «hermana». El o la camarada no tiene raza, género o nación. (Hay un meme que dice: «Mi pronombre de género neutro favorito es “camarada”»). Las y los camaradas no son individuos únicos; son «múltiples, remplazables, fungibles». Puedes ser camarada de millones de personas a las que nunca has conocido y nunca conocerás. Vuestra relación se basa en última instancia en el proyecto político que compartís. Para mucha gente no comunista, admite Dean de manera clara, este instrumentalismo es una cosa «horrible»: una confirmación de que el comunismo implica asimilarse a los Borg. Pero la homogeneidad de la camaradería es en cierto modo una igualdad genuina.
Dedicarse a la militancia organizativa es en cierto sentido como ser camarada de alguien, pero en otro sentido es distinto. La gente junto a la que trabajas pueden ser camaradas, pero la gente a la que organizas no suelen serlo; la clave de organizar a la gente es, a fin de cuentas, ir más allá del grupo de personas que ya están de tu parte y ganarte a todos los que puedas. Así que no puedes dar por hecho que la gente a la que te diriges comparte tus mismos valores; de hecho, por lo general deberías dar por hecho lo contrario. Esto significa que, a diferencia de las y los camaradas, los organizadores no son intercambiables. Es importante quién seas tú. La teoría que tiene McAlevey acerca del militante organizativo se basa en que a la gente la tienen que organizar personas a las que conozcan y en quienes confíen, no extraños que afirmen tener las ideas correctas. El SNCC iba en busca de «gente potente», no necesariamente los líderes habituales, sino personas respetadas y fiables para sus afines, con la idea de que la gente solo iba a participar en acciones políticas arriesgadas junto a individuos en los que confiase. Cuando las organizadoras son un reflejo de la gente a la que organizan, ganan: cuando son mujeres negras las que organizan a otras mujeres negras, según demuestra un artículo del año 2007 de Kate Bronfenbrenner y Dorian Warren, ganan en el noventa por ciento de las elecciones. Esto funciona en ambos sentidos: cuando eran mujeres y gente racializada las que llevaban a cabo la organización de mi departamento, a menudo se hacía difícil lograr que los hombres blancos nos tomaran en serio.
Aun así, el elemento de camaradería en la organización también puede abrir el espacio a la construcción de relaciones con personas que están más allá de esos límites. No es que la clase y la raza y el género desaparezcan, superados por la causa, sino que la necesidad de trabajar juntas para alcanzar un fin compartido sienta las bases de un espacio común que hace posible relacionarse en la diferencia y hace que sea esencial descubrir cómo hacerlo. Es por eso por lo que los encuentros con la gente son a solas y hablas sobre aquello que a ambos os importa, es por eso por lo que te abres ante alguien a quien solo conoces por ser tu compañero o compartes con un extraño cosas que difícilmente tratarías ni siquiera con tus amigos. Es por eso por lo que lloré con mi organizadora por lo humillante que eran las jerarquías de mi universidad cuando ni siquiera habría admitido ante nadie que era algo con lo que tenía que lidiar. Estos cara a cara son algo contracultural: las conversaciones que tienes en ellos ponen en cuestión las expectativas que tienes por defecto sobre con quién puedes relacionarte, te sacan a la fuerza de las categorías demográficas que ordenan la mayor parte de tu vida y los guiones que te has aprendido para interactuar con la gente de acuerdo con ese orden. Generas confianza con gente en la que no tenías razón para confiar, no solamente afirmando tu compromiso con un proyecto compartido, tu devoción por los Borg, sino llegando a comprender qué es lo que trajo allí a la otra persona.
* * *
En agosto de 2016, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo publicó la decisión que el movimiento obrero académico había está esperando durante toda la etapa presidencial de Obama y declaró que los trabajadores de posgrado podían optar a cobertura laboral. Los estudiantes de posgrado de todo el país llevábamos tiempo diciendo que éramos trabajadores de pleno derecho y se mencionó esta tarea como una de las razones de por qué esto era así. La semana posterior nuestro sindicato se sometió a votación en diez departamentos. De repente se convirtió en una cosa muy real para todo el mundo.
La primera reunión de mi departamento después de que nos presentáramos se pasó de la hora respecto a lo planeado. Casi todo el mundo dentro de ciencias políticas era miembro del sindicato, al menos sobre el papel, pero no todos tenían claro por qué tendrían que votar que sí. ¿De cuánto serían las deudas?, ¿qué iba a poner en nuestros contratos?, ¿el sindicato nos iba a obligar a ir a la huelga?, ¿lo harían otras secciones de la universidad?, ¿lo haría el sindicato internacional al que estábamos afiliados?, ¿por qué procedimientos de decisión nos íbamos a regir?, ¿con qué procedimientos de decisión estábamos funcionando hasta ahora?, ¿teníamos estatutos?, ¿iba Yale a contraatacar?, ¿por qué enfangarnos en algo que ya iba bastante bien?, ¿y, de todos modos, quién nos había elegido a las y los organizadores? Mucha gente tenía sospechas respecto a la militancia organizativa: decíamos que los estudiantes de posgrado deberían poder elegir si querían un sindicato, pero aquí estábamos, intentando convencerles de que sí que lo querían. No parecía una cosa muy democrática. ¿Por qué no votar directamente? Incluso podíamos hacerlo online, por entonces el software ya era bastante bueno.
Yo creía que el sindicato era un sitio profundamente democrático; después de todo, estábamos buscando una forma de gobernarnos a nosotros mismos en el trabajo y de pedirle a más gente que se involucrara en ello. Pero la democracia era algo más que agrupar nuestras inclinaciones individuales o sumarse a los procedimientos; tenía más que ver con el intento de encontrar una voluntad general. Lo que afirmábamos es que éramos un pueblo, y eso implicaba llegar a vernos a nosotros mismos como parte de un colectivo, no simplemente como una muestra de actores racionales. Un politólogo del departamento dijo que lo que queríamos era que no hubiera dominación; las cosas ahora nos iban bastante bien, pero éramos vulnerables ante la arbitrariedad del poder. Esto cayó sorprendentemente bien entre los empiristas. ¡Por fin!, ¡la discusión académica que tanto había anhelado! En todo caso, sí que era cierto que lo que yo quería era que mi postura convenciera a la gente. Creía que el sindicato funcionaba bien y que era importante, quería que le dieran el visto bueno. Pero no quería solo sus votos, quería que quisieran el sindicato. Sin ellos, no habría sindicato.
Me pasé el otoño haciendo campaña como si me fuera la vida en ello. Yo, que de toda la vida había sido un animal nocturno, empecé a madrugar para ir a reuniones por las mañanas. Me despertaba con una ristra de mensajes sobre los planes que teníamos ese día —en qué punto estaban las cosas con tal demanda, con quién tenía que hablar para que la firmase, con quién tenía que hablar para poder hablar con tal persona, para cuándo se esperaban noticias sobre lo que hubiese avanzado— e intentaba quitarme la ansiedad de encima mientras me duchaba. Por la mañana todo me daba pavor, pero, una vez salía de casa, por lo general me encantaba mi rutina. Era larga y agotadora. Resultaba sorprendente cuantísimo trabajo requería cada cosa, cuantas pequeñas crisis podían estallar a lo largo de un día, cuántos eventos que se venían planeando desde hacía tiempo se basaban en apaños de última hora. Me encontraba con gente a la que yo misma había organizado; me encontraba con quien había hecho que yo me organizarse; me encontraba con grupos de organizadores. En mi departamento, en el sindicato, por toda la ciudad. Estaba al teléfono constantemente. Engullía barritas de proteínas entre una reunión y otra y trozos grasientos de pizza del local que hacía las veces de punto de reunión oficioso del sindicato. Las últimas citas terminaban a eso de las ocho; luego iba al gimnasio y corría en la cinta mientras a la vez iba mandando mensajes sobre las últimas informaciones, cagándome en los debates presidenciales de la CNN y exasperándome si veía que alguien estaba despotricando sobre política en Facebook pero a mí no me respondía. Compartía piso con otros dos estudiantes de posgrado y un grupo de amigos que iba rotando, que se habían ido de New Haven hacía mucho pero que ahora habían vuelto para hacer campaña y que ahora se estaban quedando en nuestra casa durmiendo en un colchón inflable dentro de lo que, básicamente, era un armario grande. Cuando ya de noche volvía a casa me comía unos huevos en una tostada, la única comida que me dignaba a preparar, y me ponía a mandar emails, muchísimos emails.
A veces estaba amargada: ¿cómo había dejado que a mi vida le pasara esto? Había empezado por preguntarle de tanto en cuanto a un par de personas que firmaran alguna petición y aquello había ido progresando gradualmente y empecé a presentarme donde se me requiriera y de algún modo había acabado de responsable de todo mi departamento. A veces me sentía atrapada: si lo dejo, cosa que muchas veces quería hacer, estaría dejando tirados a mis compañeros, a mi departamento, a todo el sindicato, a gente de otros sindicatos de Yale, a nuestros aliados en New Haven, a las limpiadoras de hotel de todo el país cuyas aportaciones estaban pagando nuestra campaña, a todos los estudiantes de posgrado que alguna vez hubiesen militado en el sindicato en los últimos treinta años. En los momentos de mayor enfado culpaba a la gente que me había hecho militar por primera vez. No me habían contado que esto iba a acabar así, que la militancia se iba a apoderar de mi vida entera. Entendía por qué la gente se mostraba reticente antes de empezar a hacer esto. Me daba cuenta perfectamente de cómo podía escalar la cosa. Pero muchas veces también me enfadaba con esa gente. ¿Cómo se creían que ocurrían las cosas? ¿Quién esperaban que hiciera todo el trabajo?
No era justo. De hecho había muchas personas dispuestas a hacer un montón de cosas. Según se iban acercando las elecciones, nuestra gente fue de un mitin a otro, explicaban cada nueva modificación. Se quedaban a escuchar todas las sesiones de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, en las que las que la facultad afirmaba que no aportábamos nada a la universidad, y quedaban para ir a los despachos de los administradores y entregar peticiones en las que decían que queríamos formar un sindicato. Se sacaban fotos en apoyo al sindicato, llevaban chapas del sindicato al asistir a clase y al dar clase, cumplimentaban quejas y escribían columnas sobre las cosas que querían que constasen en un contrato sindical. Eran gente honesta sobre los recelos que tenían, pero también sobre por qué tenían tantas ganas de ganar.
La noche de las elecciones presidenciales de 2016 no me fui a la cama hasta tarde. Me desperté pocas horas después del discurso triunfal de Trump para ir a una reunión del sindicato, de resaca y agotada pero agradecida por tener algo que hacer. Por lo menos nuestras elecciones eran algo aún por llegar y yo estaba más decidida que nunca a ganarlas. Estuve yendo a reuniones todos los días durante los seis meses siguientes, por lo general a más de una, y me sentía agradecida por cada una de ellas. Mi familia y los amigos que vivían en otras partes mostraban desesperación, depresión, miedo. Pero yo no estaba haciendo ningún duelo, ¡yo estaba militando! Estaba en una nube de euforia justificada. Estaba segura de que, si todas las personas del país que pensaban como yo estuvieran haciendo lo mismo que yo, las cosas serían muy distintas. Demostraríamos que la izquierda podría ganar a pesar de Trump.
Pero si la ola de la historia aún estaba subiendo, cada vez parecía más probable que nos fuese a aplastar y no que nos fuese a llevar a la victoria. Habíamos previsto votar a finales de 2016; también habíamos previsto que Clinton sería presidenta. Trump había sido considerado con los trabajadores, pero las organizaciones laborales aún lo tenían en su punto de mira. Al final nuestras elecciones se convocaron a finales de enero, pocos días después de la toma de posesión de Trump. Votamos pocas semanas después.
En la víspera de las elecciones, me di cuenta de que nunca había deseado algo con tanta fuerza en mi vida y que nunca había querido algo sobre lo que a fin de cuentas tuviera tan poco control. Había hecho campaña todo lo que había podido, pero, en última instancia, la gente tomaría su propia decisión. Después de una vida en busca de logros personales, era una sensación extraña desear algo que solo podría obtener si otra gente también lo deseaba. Y si, por un lado, la organización política fue un ejercicio de aprendizaje de que se puede hacer mucho más de lo que piensas —que puedes hablar con la gente, descubrir que quieren las mismas cosas que tú y luchar juntos—, también fue una lección sobre sus límites. Es tan simple como que no puedes hacer que alguien haga lo que ha decidido no hacer.
En mi departamento ganamos, y lo hicimos con el número de votos exactos que habíamos previsto. Y ganamos en todos los demás departamentos en los que nos habíamos presentado excepto en uno, en la mayoría por goleada. Aquella noche cantamos «Solidarity Forever» mientras nos abrazábamos en el edificio donde habían tenido lugar las elecciones y, más tarde, cuando cerró el bar e íbamos bajando por la calle que llevaba a mi casa, balbuceábamos las estrofas pero el estribillo lo cantábamos a pleno pulmón.
* * *
Aquello no fue el final. Necesitábamos un contrato, lo que significaba que teníamos que lograr que la universidad se sentara a negociar, algo que evidentemente no tenía intención de hacer. Nuestra mejor opción era lograr que la junta certificara el resultado electoral antes de que Trump nombrara a una mayoría republicana; llegados a ese punto, Yale ya no tendría más recursos legales y tendría que saltarse la ley para acabar con nuestro sindicato. Pero mientras, simplemente podían ir dejando que pasara el tiempo durante meses de apelaciones legales. (Por aquel entonces ya nos habíamos convertido en gente experta en las disfuncionalidades del derecho laboral a nivel federal). Teníamos que conseguir que la administración diera su brazo a torcer, pero solo quedaban una pocas semanas de semestre. Los cerca de treinta miembros del organismo ejecutivo interdepartamental del sindicato, elegidos nominalmente por los departamentos, pero que virtualmente ocupábamos el cargo en virtud de nuestra disposición a hacer una cantidad inhumana de trabajo orgánico, decidimos hacer lo que pudiéramos en el tiempo del que disponíamos: afrontaríamos un mes de acción intensiva para hacer que Yale se abochornara y se retractase. En el centro de la campaña se colocaría un grupo de miembros del sindicato que harían huelga de hambre de manera rotativa pero continuada. Esta huelga fue lo verdaderamente escabroso, algo sobre lo que estuvimos debatiendo durante dos días intensos de reuniones; era lo que parecía agudizar la tensión entre lo relativamente cómodo de nuestra posición y nuestro compromiso de plantear una batalla total con la administración. ¿Acaso no eran las huelgas de hambre la táctica que seguían los presos y otras personas que actuaban en posiciones de debilidad, sin posibilidad de utilizar nada más que su cuerpo? ¿No era esto ir demasiado lejos, incluso para nosotros? Al principio yo me había mostrado escéptica; una huelga no me parecía inapropiada sino vergonzosa, como algo que haría un grupo pequeño de universitarios excesivamente entusiastas. Esto era un sindicato bien organizado con cientos de miembros que acababa de conseguir una victoria electoral; estaba claro que podíamos hacerlo mejor. Pero no me imaginaba organizando una huelga en un mes. El sindicato UNITE HERE había utilizado en el pasado la táctica de las huelgas de hambre, siguiendo las huelgas de César Chávez para la Unión de Campesinos. Llegué a la conclusión de que esa iba a ser nuestra mejor opción y me puse a convencer de ello a otras personas.
De la noche a la mañana el sindicato se convirtió en un grupo insurreccional que prácticamente acabó participando en una guerra de guerrillas. Durante un mes estuvimos todos los días haciendo todo lo posible por subvertir el día a día de la universidad y hacer que fuera imposible que Yale nos ignorase. Montamos conatos de acciones para distraer a los polis de Yale, levantamos una estructura inmensa delante del despacho del presidente en Beinecke Plaza e hicimos una acampada frente al reloj para defenderla, dispuestos a ser arrestados si la desmantelaban. La primera noche, decenas de personas —sindicalistas, empleados de la facultad, estudiantes, amigos, simpatizantes— permanecieron en la estructura hasta por la mañana, leyendo y hablando y corrigiendo exámenes y jugando a juegos, en lo que fue una especie de prefiguración de la utopía académica por cuya conservación yo sentí que hubiese hecho lo que fuera. Yale tomó la sabia decisión de dejarlo estar. Para señalar cómo Yale se cargaba el sindicato, descolgamos unas pancartas en la biblioteca de la facultad de economía en las que ponía trump university e hicimos que un miembro de la facultad escribiese en The New York Times sobre nuestra huelga de hambre. Estuvimos con cánticos frente a la casa del presidente, a la que le acababan de hacer una renovación de diecisiete millones de dólares, y los domingos por la mañana frente a las mansiones que tenían en Greenwich los miembros de la junta, mientras sus vecinos iban dando vueltas montando a caballo, literalmente. Creía que íbamos a ganar: mi inteligencia y mi voluntad estaban perfectamente alineadas. Ni me lo pensé dos veces antes de hacer huelga de hambre durante nueve días. En buena medida era más fácil que hacer de organizadora: todo lo que tenía que hacer era no comer. En un email frenético que le envíe a una amiga cuando llevaba seis días, dije que era algo «extrañamente calmado». Mi madre se preocupó, pero también se sumó: se enfrentó públicamente a Gina Raimondo, una de las consejeras de la Yale Corporation —y que hasta entonces a mi madre le había caído muy bien por ser la primera mujer gobernadora de Rhode Island— por no apoyar al sindicato mientras su hija se estaba quedando esmirriada.
La universidad fue dejando que amainase el aluvión de prensa negativa y desmontó la estructura después que hubiese acabado el semestre, cuando el campus se encontraba en calma a las tantas de la madrugada y antes del fin de semana dedicado a los exalumnos. Más adelante, ese mismo verano, mis organizadores me pidieron que me tomara una excedencia de la escuela de posgrado y que me dedicara a tiempo completo a organizar los siguientes pasos de la campaña por el contrato sindical en otoño. En cualquier momento —¡en cualquier momento!— la junta nos iba a dar los últimos certificados. Estaríamos en una posición fuerte para elevar el conflicto de nuevo cuando en otoño la escuela volviese a abrir.
Me daba cuenta de que teníamos que elevar el conflicto; era consciente de que podía ser de ayuda. Lo que pasa es que no quería. En cuanto la euforia del mes de acción había remitido, yo me hundí. Estaba agotada. Mi fuerza de voluntad flaqueaba. No quería estar llamando un día tras otro a gente que estaba cabreada por todo el drama de la huelga para pedirles que charlásemos sobre ello, para hablar de que, aunque todavía no lo habíamos hecho, aún podíamos ganar, pero solo si hacían un par de cosas más. No quería pasarme el día en peleas menores, recibiendo yo la energía negativa de la gente e intentando generar la que hacía falta para luchar aún un poco más. Siempre había un siguiente paso; estaba empezando a darme cuenta de siempre lo iba a haber. Quería mudarme a Nueva York y acabar la disertación y tomarme los fines de semana libres, al menos pasármelos trabajando en mis propios proyectos, como todo el mundo. Dejé el apartamento de New Haven y empecé a planificar la mudanza.
* * *
Pero no me fui. A alguna gente le pareció que me habían lavado el cerebro: había dicho una y otra vez que de ningún modo iba a volver, y ahí estaba. ¿En qué me había convertido el sindicato?
Nadie me estaba obligando a quedarme; nadie podría haberlo hecho. Otros organizadores podían decirme por qué pensaban que debía quedarme, pero si realmente hubiese tomado la resolución de irme, podría haber vivido con ello. Ya una vez había decidido no pedir una excedencia para irme a ejercer de organizadora, pero esta vez la decisión me había corroído por dentro. La euforia de primavera se había ido escorando hacia el otro extremo. Todo lo que veía era miedo y culpa por todas partes. Tenía claro que me iba a arrepentir de cualquiera de las dos decisiones.
¿Por qué me quedé? En resumen, por la misma razón por la que había hecho todo lo demás. Me gustaba quién era yo cuando daba la cara con otra gente, una y otra vez. Era más valiente y amable, más generosa y más segura. Quería vivir en un mundo en el que mi voz se tuviese en cuenta, donde pudiera ver a la gente a mi alrededor como camaradas en lugar de como competidores. El sindicato era algo imperfecto por cosas que yo conocía tan bien como cualquiera, pero era lo más cerca que había estado de un mundo así, y, sencillamente, no podía convencerme a mí misma de que en ese momento, en esos pocos meses, hubiera algo que importase más que intentar que se hiciera realidad.
No ganamos. La junta guardó silencio durante todo el verano. En otoño fueron confirmados aquellos a quienes había nombrado Trump. En el sindicato todo se vino abajo. Habíamos estado durante meses en lo que se suponía que era la recta final. Le habíamos estado pidiendo mucho a la gente durante mucho tiempo, nos habíamos exigido mucho los unos a los otros para cumplir los objetivos de público en los mítines y los objetivos de firmas en las peticiones. En el impulso por hacer que Yale se sentara a negociar, este grupo de organizadores ultracomprometidos había sobresalido por encima del resto y seguía en marcha; la mayoría habíamos prolongado nuestra vinculación con el departamento todo lo posible, con la expectativa de que, una vez hubiésemos ganado, todo el mundo se fuese a sumar. Habíamos aceptado estas dificultades como precio por lograr la victoria. Pero la victoria siempre parecía estar a la vuelta de la esquina siguiente. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? Según se iban desvaneciendo nuestras promesas, lo mismo fue ocurriendo con la confianza depositada en los líderes del sindicato, que se basaba al menos parcialmente en la idea de que sabíamos lo que estábamos haciendo. Todas las frustraciones, las críticas y los resentimientos reprimidos en nombre de la victoria salieron a la superficie: el sindicato no era democrático, deliraba, instrumentalizaba y manipulaba. Me las deseé para que se mantuviera unido en lo que fueron los peores meses de mi vida y en invierno me mudé a Nueva York, solo un poco más tarde de lo previsto.
* * *
Cuando dejé la militancia organizativa, mi vida volvió a ser normal; al menos, todo lo normal que había sido antes de la escuela de posgrado, cuando leía sobre política y pensaba en política y hablaba sobre política y escribía sobre política pero apenas hacía nada de política. Leí más, dormí más, comí mejor. Veía más la tele. En muchos sentidos mi vida era más agradable. Como a Brecht, a mí me gustaría ser sabia también. Pero no está en tu mano escoger los tiempos en los que vives. Y, en unos sombríos, yo sabía que no estaba haciendo nada de valor.
Estuve esperando a que alguien me invitase a alguna reunión. No lo hizo nadie. Hubo muchos días en que no hablaba con ninguna persona: es sorprendente la cantidad de tiempo que una puede pasar sola. Lloraba menos; me reía menos. Me preocupaba el mercado de trabajo y lo que pensaría de mí gente a la que no conocía. ¿De verdad que este ser ansioso y egocéntrico era alguien más auténtico que la personalidad que yo misma me había intentado labrar? Ojalá no lo fuera.
Seguía pensando todo el tiempo en la militancia. Leía y leía, intentando comprender qué había ocurrido, qué es lo que no había funcionado. Pude ver situaciones distintas, distintos estilos de organización, intereses distintos, pero los mismos conflictos, las mismas tensiones, los mismos derrumbes. The Romance of American Communism acaba con una nota trágica: al final Gornick comprende el desconsuelo de las personas comunistas entre las que ella había crecido cuando observa cómo el movimiento feminista al que ella pertenecía se disuelve en medio de las hostilidades. Llega a pensar que lo que revelaba este destino era el «sufrimiento que se halla en el corazón de la radicalidad», la «magnífica amargura» de la autocreación. Pero esta no es la parte de este ensayo en la que llego a la conclusión de que la vida política es algo trágicamente imposible. Es la parte en la que intento descubrir cómo volver a ella.
El manual que publicó el grupo Labor Notes bajo el título Secretos del éxito de un organizador termina con un secreto para el organizador que no conoce ese éxito: «Una verdad incómoda sobre la militancia organizativa: vas a fracasar muchísimo. Vas a perder más veces de las que vas a ganar». Si el secreto para ganar no es tan secreto —tienes que militar y militar y militar de manera que junto a todas las victorias y retrocesos empiecen a acumularse algunas victorias—, entonces quizá la cuestión de cómo ganar sea simplemente una cuestión de cómo seguir haciéndolo, después de ganar y después de perder.
El sindicato siguió adelante. Me da miedo no volver a hacer nada como aquello y también me da miedo volver a hacerlo.
La ilustración de cabecera es «Les trois personnages», de Aurélie Nemours (1910-2005). El texto ha sido traducido del inglés por el colectivo Espectre Verd.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]