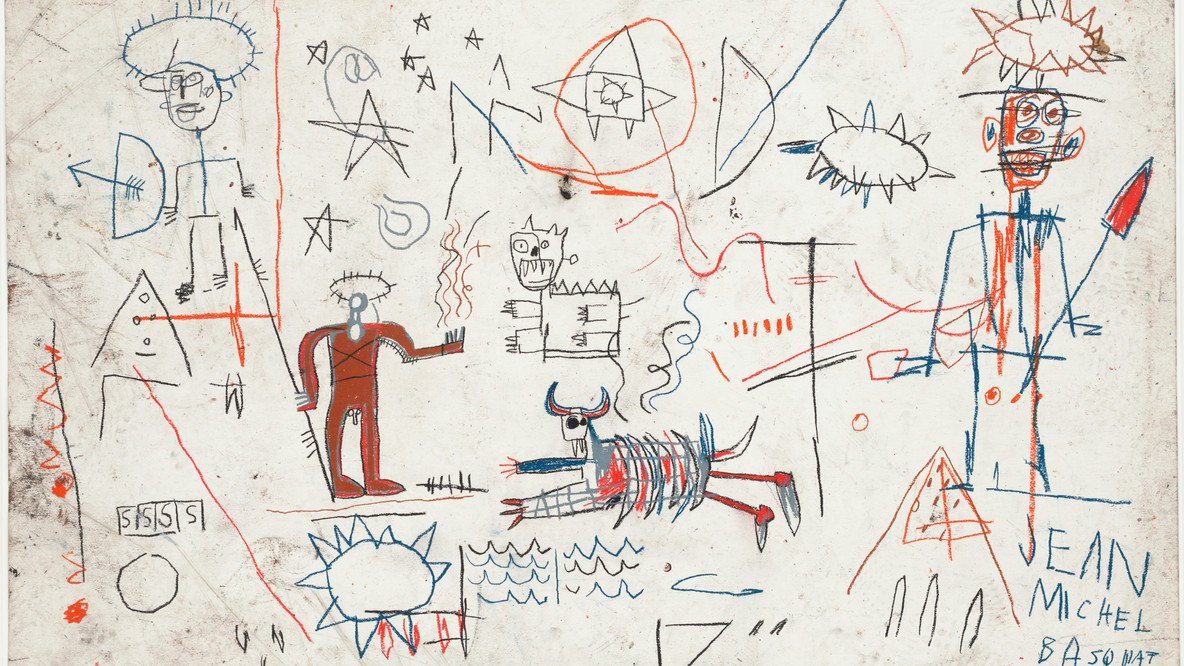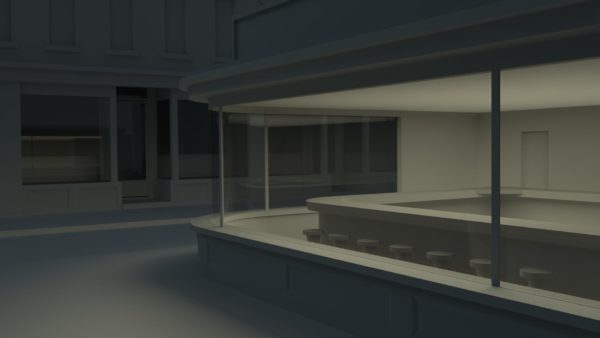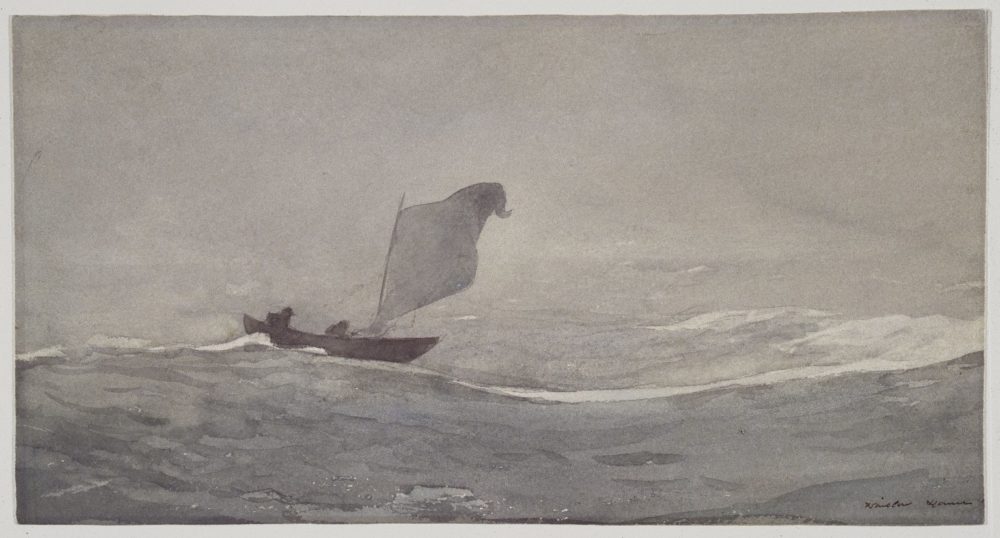[fusion_builder_container type=»flex» hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»true» min_height=»» hover_type=»none» link=»» border_sizes_top=»» border_sizes_bottom=»» border_sizes_left=»» border_sizes_right=»» first=»true»][fusion_text]
Este texto, más largo de lo razonable y menos de lo necesario, es tanto un documento de trabajo de Contra el diluvio como un intento de compartir con quien esté interesado el punto en que se encuentran nuestras preocupaciones acerca de la crisis climática y el movimiento que le intenta hacer frente, además de algo así como un método para empezar a abordarlas. Como se verá a lo largo de las próximas cuatro o cinco mil palabras, no hay soluciones ni líneas maestras ni objetivos. En estos momentos, creemos que lo más honrado es ofrecer esto, por poco que sea, y trabajar desde aquí.
Contexto político
No corren buenos tiempos para la acción climática. La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones de uno de los países más emisores del mundo aleja el objetivo consensuado hace casi diez años de un calentamiento global por debajo de los 1,5 grados, entre otras consecuencias para mujeres, minorías y los sistemas democráticos del Norte Global. El imparable avance del genocidio en Gaza, obra del criminal Estado israelí, ha demostrado de manera dolorosamente coincidente la inutilidad de los mecanismos multilaterales diseñados para la paz, además de la parálisis, cuando no directamente la complicidad, de esos mismos sistemas democráticos.
Hay algo en esta lucha que nos interpela directamente como militantes de la causa ecologista: si no solo no conseguimos que nuestros gobiernos hagan todo lo posible por frenar la barbarie, sino que además colaboran con ella en mayor o menor medida (desde venta de armas a apoyo militar directo); cuando se trata de un genocidio que sus propios perpretadores nos retransmiten en directo por redes sociales, cuando podemos ver en vídeo el desplazamiento de poblaciones palestinas como parte de una limpieza étnica, ¿cómo vamos a conseguir que ningún gobierno nos haga caso cuando pedimos medidas para frenar el cambio climático, una tragedia formada por otras tragedias que se empeora de manera lenta pero progresiva cada año y cada década? No contribuye al optimismo la nueva configuración de la Comisión Europea, en la que la derecha y extrema derecha (tanto la sionista como la antisemita) han aumentado su influencia.
Ya en casa, la catástrofe de la DANA en Valencia nos sube varios puntos el medidor de la rabia y de la impotencia. Nos duele la evidencia de que la incompetencia de la Generalitat valenciana, que esperamos que algún día sea juzgada, no se sustenta en la simple inutilidad, sino en un caldo de cultivo negacionista que se traduce en muertes y que ha mostrado su fuerza y su amenazante camino hacia la hegemonía entre el fango de la tragedia.
Por otro lado, las masivas manifestaciones que se han celebrado en varias ciudades españolas por una vivienda digna muestra que este es uno de los problemas más acuciantes en nuestro país en este momento. Desde que hace seis décadas un ministro franquista dijera aquello de “país de propietarios y no de proletarios” el modelo de vivienda ha sido la espina dorsal económica, política y sociológica de España, así que es de esperar que las grandes convulsiones históricas estén relacionadas con sus ciclos. Tras la crisis del ladrillazo y de las hipotecas de 2008, el capital (grande, mediano y pequeño) ha buscado refugio en la rentabilidad de la subida desbocada de los alquileres así como en la vivienda turística. Como resultado tenemos una situación de empobrecimiento generalizado, en la que los buenos indicadores de crecimiento de España (en comparación con el resto de economías) no reflejan que tener sueldo ya no es ninguna garantía.
Una brecha se forma entre quienes, independientemente de su situación laboral, van a tener acceso a la estabilidad de la clase media española mediante una herencia o apoyo económico directo familiar y quienes se ven hasta el final de los días no siendo más que “pasivos financieros”. Una crisis que, como no podía ser de otra forma en el capitalismo español, tiene en su centro a la propiedad, ligando todas las problemáticas de las que hablamos: no es casual, como decíamos, que las manifestaciones más multitudinarias en toda la geografía estatal hayan sido contra los precios de los alquileres y contra la turistificación.
En resumidas cuentas: cada vez más personas, jóvenes y no tanto, ven imposible pensar en el futuro y se encuentran paralizadas y angustiadas por el presente. Nosotros, a ratos, también. Esta es la condición humana fundamental con la que nos toca ponernos trabajar en eso de “toda política es política climática”. Ahondando en esta cuestión nos podríamos preguntar algo así como: ¿cuál es el clima actual de esa política climática, de la acción contra los peores efectos del calentamiento global?
El estado del clima
La movilización climática está, sin duda, en horas bajas, al menos si la comparamos con las movilizaciones de 2019, que sigue siendo el momento en el que seguimos sintiendo que la cuestión ecológica había cogido carrerilla y que se frenó de golpe por la pandemia. La fuerza de esa ola vino sin duda por el empuje juvenil, con Greta Thunberg y Fridays For Future a la cabeza. Ese empuje hoy en día no existe; es cada día más difícil mantener la ilusión por una acción decidida contra el cambio climático, dados los escasos avances y fiereza del capitalismo fósil. Además, la militancia, tal y como está diseñada en algunos espacios, quema y cansa. Hablaremos de ello más tarde.
Algunas de las organizaciones y estrategias que cobraron más fuerza en aquel momento han seguido funcionando; en particular, la resistencia civil no violenta que abanderaba Extinction Rebellion (XR) ha seguido siendo una táctica que, si bien minoritaria, ha tenido un importante impacto, ya sea el rociar cuadros famosos con pintura que lleva a cabo Stop Oil, la protesta frente al Congreso de los Diputados de Rebelión Científica o las acciones y parones de Futuro Vegetal. Los tres casos son representativos de algunas de las características del activismo climático de los años post-pandemia: no tanto movilizaciones o acciones masivas como heroicidades de pequeños grupos muy convencidos que consiguen un fuerte impacto mediático (y, en el caso de los cuadros, un importante debate público al respecto) además de, en última instancia, una represión muy exagerada con peticiones de cárcel y multas desorbitadas. Tanto el estado español como el británico buscan claramente sentencias disciplinadoras que cumplan una función de quitar ideas a quien vea en la desobediencia civil una manera de presionar para pedir acción climática.
Por otro lado, así como en 2019 las movilizaciones pillaron a la mayor parte de organizaciones (no ecologistas) de izquierda por sorpresa y sin discurso sobre la crisis ecosocial, ahora tenemos más bien la situación contraria: no tenemos grandes manifestaciones sobre el clima pero el discurso climático ha ido calando poco a poco más en partidos, sindicatos y asociaciones en general. Parte de los activistas de ese ciclo se han profesionalizado y han entrado a las organizaciones de la izquierda parlamentaria. Un ejemplo es la apuesta por un proyecto de populismo ecologista que ha impulsado Más País/Más Madrid y, hasta cierto punto, Sumar. Esta profesionalización tiene sus ventajas y desventajas, y daría por un análisis más en profundidad, pero es coherente con las demandas de una acción decidida en materia de transición ecológica desde el Estado.
Por otra parte, es evidente que el ciclo, si no ya agotado, está camino de agotarse. El lamentable caso de Íñigo Errejón parece haber sido la puntilla a una pérdida de credibilidad del espacio a la izquierda del PSOE, que se le suma a una aritmética parlamentaria complicada para sacar adelante cualquier reforma de calado. La debilidad, aun formando parte del Gobierno, y la pérdida de credibilidad se retroalimentan; no es nuestro papel proponer salidas en este aspecto, pero sí queremos aprovechar para recordar que es inútil seguir insistiendo en recetas que se están demostrando fallidas ante el emponzoñamiento de la vida pública. Resistir tiene su valor visto lo que hay enfrente, y no queremos argüir el clásico cinismo que desprecia los pequeños avances; pero creemos aún más peligrosa la tentación de atrincherarnos.
Un aspecto que ha caracterizado a nuestro ecologismo político desde la pandemia han sido las numerosas disputas internas. Lo que desde fuera y sobre todo durante las movilizaciones de 2019 se podía ver como un bloque compacto de acción climática es realmente una constelación muy compleja de actores con distintas sensibilidades, prioridades, valores, tácticas y estrategias. Una brecha evidente estos últimos años tiene que ver con los tiempos, extensión, gestión y necesidad siquiera del despliegue de las renovables a lo largo y ancho de la geografía del estado. Baste como muestra que esta división existe dentro de la mayor organización del ecologismo social español, Ecologistas en Acción.
Otra brecha importante, aunque probablemente solo ha llegado a resonar entre quienes siguen muy de cerca la vida de nuestra ecología política, ha sido el debate entre “colapsistas y no colapsistas”, “GND vs decrecentismo”, “acción estatal vs. rechazo al Estado” o cualquiera que sea la etiqueta que prefiramos dar a los intercambios en forma de hilos de Twitter, artículos y libros que se ha dado a lo largo sobre todo de los dos últimos años (habiendo nosotros puesto nuestro granito de arena con artículos escritos por defensores de ambas posiciones).
Tenemos claro que no podemos renunciar ni a la acción estatal ni a la organización de clase; y que es mucho menos malo, aunque cueste defenderlo, el capitalismo verde que el capitalismo marrón. Pero no es nuestra intención aquí hacer un resumen de las diversas posiciones, tan solo consideramos fundamental mirar a nuestro alrededor para saber dónde estamos. Si recordamos el título del que creemos que es uno de los artículos más importantes “Plan, estado de ánimo, campo de batalla” de Thea Riofrancos, nos parece fundamental captar el estado de ánimo de nuestro entorno, de la red en la que hacemos política. En los párrafos iniciales hemos además dado una visión (más impresionista que detallada) del campo de batalla político en el que nos encontramos. Y a partir de ahí, toca trabajar colectivamente y trazar un plan (discursivo, organizativo, político, táctico, estratégico).
Una visión ecológica de la ecología
Una lectura que nos ha marcado este año para clarificar conceptos y realizar las preguntas fundamentales respecto a la organización es ‘Neither vertical nor horizontal’, de Rodrigo Nunes, editado por Verso en inglés en 2021 (y que confiamos que será traducido al castellano en 2025). A falta de esta traducción invitamos encarecidamente a leer con detenimiento la interesante entrevista que le hicieron les compas de Corriente Cálida en su cuarto número, ‘Ecología de la Praxis’. No nos podemos resistir a traer citas de dicho libro (traducidas como mejor hemos podido) para trabajar algunos conceptos que nos parecen útiles para pensar para responder a la pregunta que un tal Vladimir nos dejó en las cabezas: “¿qué hacer?”.
En concreto, nos parece que el concepto de ecología, de entender la organización política de manera ecológica, nos puede ser muy útil para comprender la situación del entorno político que habitamos así como para ayudarnos a ser más efectivos a la hora de trabajar.
“De lo que se trata, en resumidas cuentas, es de pasar de pensar la organización en términos de organizaciones individuales a concebirla ecológicamente: es decir, como una ecología distribuida de relaciones que atraviesan y ponen en contacto distintas formas de acción (acumulada, colectiva), diversas formas organizativas (grupos de afinidad, redes informales, sindicatos, partidos), los individuos que las componen o colaboran con ellas, individuos sin afiliación que van a protestas, comparten material online o incluso simplemente siguen con interés y simpatía el desarrollo en las noticias, web y perfiles de redes sociales, espacios físicos y demás”.
Es decir, la cuestión es tener una visión global que nos permita ver la red de relaciones que existe entre los nodos de un red de la que formarían parte no solo Ecologistas en Acción, el Sindicato de Inquilinas o los partidos de la coalición del Gobierno, sino también la gente suscrita a medios de izquierdas, los asistentes a una mani por la vivienda que no iban a otra desde el 8M, etc. Se podría decir que esto es lo que ya suele recibir el nombre genérico de “la izquierda”, o “el movimiento ecologista”, pero en el mejor de los casos este es un término polisémico que además no anima a la acción. Porque la idea de verse dentro de una ecología es que los nodos de la red se ven influenciados los unos por los otros.
Lo importante del asunto es que no se trata de una fórmula, de una llamada a “ser ecología”: esta está dada siempre, seamos conscientes o no,
“(…) si hay un elemento normativo en lo que he escrito, se puede resumir en la máxima: pensemos y actuemos de manera ecológica. Obviamente, una ecología siempre está ahí, no necesita ser creada. Pero puede ser expandida y cultivada, enriquecida, hecha más diversa y complementaria, más integrada internamente y capilarizada a lo largo de la sociedad. Todo esto depende de una masa crítica de personas pensando en la ecología como un todo. Pensar ecológicamente, por tanto, no es una cuestión de estar dispersos por estar dispersos, sino de aprovechar al máximo la pluralidad; entre la centralización extrema y la dispersión total hay muchas configuraciones posibles que son mucho más fértiles que cualquiera de las dos. Y tampoco asume la desaparición de diferencias irreconciliables y el conflicto. La idea es más bien que la enemistad misma tiene que ser concebida ecológicamente: si todo el mundo es un enemigo, nuestra manera de actuar se restringe mucho; entre un amigo total o un enemigo total, hay muchos grados intermedios que varían de acuerdo a la ocasión y a lo largo del tiempo”.
Por lo tanto, pensar y trabajar como ecología no es, para empezar, una manera de resignarse ante nuestra falta de fuerzas, algo así como “somos pocos y estamos dispersos pero de hecho está bien que esto siga siendo así”: no se trata de hacer de la necesidad virtud. Tampoco se trata de una manera complicada de decir que sea necesaria a veces mayor centralización, dirección, unidad de objetivos, etc, ni de vernos abocados a una falta de acción coordinada: el propio título del libro, ‘Ni vertical ni horizontal’, es una declaración de intenciones en este sentido. Este enfoque nos permite, partiendo de una realidad de la organización que es siempre ecológica, ser más conscientes de los recursos disponibles, de las distintas estrategias que se plantean, etc. Ya que si “la organización no es maś que la puesta en común, el almacenamiento y la gestión de la capacidad colectiva de actuar, algo que la gente siempre debe encontrar la manera de hacer si quieren llegar a ser, y a seguir siendo, capaces de efectuar un cambio en el mundo”, de lo que se trata es de aumentar nuestra capacidad de actuación colectiva sin anteponer respuestas prefabricadas acerca de cuál es la única forma válida de organizarse.
Un motivo por el que nos ha gustado tanto el planteamiento de Nunes es que a veces el trabajo militante, al menos desde Contra el diluvio, lleva un poco a preguntarse: ¿por qué? ¿Para quién? Es decir, si decimos algo como “no podemos renunciar al Estado”, ¿qué quiere decir esto, a quién va dirigido? ¿Tiene algún efecto decir cosas como esas sin estar organizados dentro de un partido? “Necesitamos visualizar un futuro mejor, necesitamos más transporte público”… ¿cuándo tiene sentido hacer artículos y seminarios en los que transmitimos estas ideas? ¿Para influir a otros activistas, para intentar marcar la agenda de un Gobierno? La perspectiva ecológica permite ser más conscientes del contexto en el que trabajamos, ver que no se lanzan mensajes al vacío sino que somos parte de un red y que lo que necesitamos no es emitir el análisis más sutil sino que nuestras ideas y los pocos recursos de los que disponemos se pongan en común. Esto puede parecer evidente pero creemos que ayuda a orientar mejor los esfuerzos personales y humanos de quienes dedicamos tiempo a lo político y lo colectivo.
Diferencias, alianzas, alegría
Además, esta manera de actuar y de pensar creemos que da un marco útil para tratar las diferencias teóricas y prácticas que lógicamente se dan al hacer política, y en concreto las que ya hemos mencionado que existen dentro del movimiento ecologista: ‘colapsistas’ y ‘greennewdealers’ son parte de la misma ecología. No se trata de reducirlo todo a un simple “narcisismo de las diferencias”, pues evidentemente existen diferencias filosóficas, tácticas, estratégicas e incluso (o sobre todo) estéticas: no es esta una manera de decir “seamos todos hermanos”. La cuestión es que si queremos ser efectivos tendremos que preguntarnos en qué cuestiones concretas estas diferencias son más irrelevantes, y dónde podremos poner los recursos de los que se disponen en común para aumentar la potencia colectiva.
Aterrizando un poco más este ejemplo concreto: más allá de lo que se ha convertido en diferencias personales, probablemente el mayor desacuerdo que exista entre ambas posiciones hace referencia a la necesidad y extensión de lo que se suele llamar mitigación. Sin embargo, en el contexto de lo que ha sido la DANA: ¿son las diferencias que existen relevantes cuando estamos ante un tragedia de esta dimensión? Y, más en concreto, ¿lo son en lo que respecta a la adaptación? La necesidad de gobiernos que reaccionen anteponiendo las vidas de las personas en casos de emergencia climática, de tener unos servicios de emergencia a la altura, de una red ciudadana y de clase, de apoyo mutuo, de cambiar la manera en la que se construye en zonas con gran riesgo de inundación…¿no son estas cuestiones en las que habría un amplio consenso? No quiere decir esto que en otros puntos las estrategias no diverjan, pero si pensamos de manera ecológica podemos ver cómo distintos núcleos de la red pueden movilizar a las personas de su entorno en una misma dirección.
En el libro Nunes cita a F. Scott Fitzgerald: “La prueba de una inteligencia de primer nivel es ser capaz de mantener dos ideas opuestas al mismo tiempo, y aún así, conservar la capacidad de funcionar”. Es posible que existan personas con posiciones muy firmes respecto al debate del colapso, con fuertes opiniones respecto al uso del término, a la relevancia y pertinencia de la acción estatal, etc, pero la realidad es que si pensamos por ejemplo en una persona joven que se moviliza en una marcha convocada por Fridays for Future lo cierto es que tendrá “dos ideas opuestas al mismo tiempo” en la cabeza. Por un lado, está en la calle pidiendo a los que mandan que actúen, con la rabia de los discursos de Greta Thunberg; y es probable que le hayan influido en esa rabia las palabras llenas de emoción y al borde del llanto de Antonio Turiel. Es probable que hable de colapso climático y que, a la vez, piense que sea necesario un despliegue de energía eólica y solar a lo largo de la geografía ibérica. No se trata de que defendamos la posición del famoso tuit de dril, de que todas las posiciones sean equivalentes o siquiera que sean siempre coherentes, sino de que esta es la realidad material de la que partimos; y de que no deberíamos solo utilizar nuestras fuerzas en que se hegemonice un sentimiento por encima del otro sino en ser capaz de ver cómo utilizar y movilizar estos afectos en un acción distribuida y ecológica en la que podamos poner fuerzas en común, como cuando antes hablábamos de la adaptación.
Otro aspecto en el que creemos que pensar de manera ecológica es útil es en la cuestión de alianzas que nuestro amigo José Luis Rodríguez trata en su artículo “¿Qué es una alianza? Apología de la incomodidad”, en el mismo número de Corriente Cálida que la entrevista con Nunes. En este, José habla de dos tipos de alianza, una más simple que otra:
“En todo caso, y desgraciadamente, esta es la alianza sencilla, la de quienes piensan y actúan de manera muy parecida, comparten buena parte de su visión del mundo y sus valores y, además, son indistinguibles para el resto del planeta. La de quienes al aliarse no están poniendo en cuestión nada esencial de sí mismos (…)”.
Así pues, a priori el enfoque centrado en la ecología de Nunes trataría de esta primer tipo de alianza entre los y las que, de una manera simplificadora, solemos llamar “nuestra gente”. Sin embargo, creemos que la manera de ver la ecología como una red permite ver estas alianzas como momentos concretos, aquellos en los que existe mayor unidad de acción, en los que se prioriza la “verticalidad” en determinadas situaciones, en los que se deciden abandonar ciertas partes de las diversas identidades para poner en práctica y probar suerte con una estrategia concreta.
El segundo tipo de alianza, el más complejo, hace referencia al carácter de clase de la misma:
“Efectivamente, aquí se halla uno de los nudos de una política activa de alianza y activación progresista de la clase media: esta clase es el foco de generación de hegemonía en las sociedades democráticas y pluralistas, por mucho que estas nos desagraden”.
Tratar en profundidad este tema supera de nuevo tanto nuestra capacidad de análisis en este momento como el alcance de este texto, pero creemos que vernos como ecología ayuda a este respecto también. Y no solo por la composición de clase del movimiento ecologista, aunque este es un aspecto importante, tanto por las personas que a nivel social más suelen priorizar estos temas como porque no es menor la parte de este movimiento que conforman personas ligadas al mundo universitario y de la academia.
La cuestión es que, si abrimos el foco, la ecología de la ecología incluye ya, por definición, a sectores productivos que no podríamos decir que sean particularmente de clase trabajadora: no solo cooperativas energéticas sino empresas grandes y pequeñas ligadas a las renovables, todas las personas ligadas a esta industria, así como la miríada de organizaciones e individuos que conforman el movimiento contra el despliegue de las renovables. Todo esto, con mayor o menor grado de conexión y enfrentamiento, son parte de la ecología realmente existente. En cualquier caso, no es casual que tanto el artículo de José como el libro de Rodrigo Nunes citen a Lenin: “Puede temer alianzas temporales, aunque sea con personas poco fiables, solo quien desconfía de sí mismo”.
Nuestra propuesta ha sido hasta ahora sobre todo organizativa, y más que una hoja de ruta detallada lo que traemos son preguntas y una invitación a pensar ecológicamente. Para insistir una vez más en esta idea traemos otra lectura reciente, ‘Militancia alegre. Tejer resistencias, florecer en tiempos tóxicos’, de carla bergman y Nick Montgomery, editado por Traficantes de Sueños. Este libro, al igual que el de Nunes, utiliza muchos conceptos de la filosofía política de Baruch Spinoza1, en la cual “las cosas no se definen por lo que son sino por lo que hacen: cómo afectan y son afectadas”. Una idea fundamental es la de la alegría, la cual para Spinoza “implica un aumento de la potencia de un cuerpo para afectar y ser afectado. Es la capacidad de hacer y sentir más”. Bergman y Montgomery plantean la militancia activa como esa manera de organizarse políticamente centrada en esta potencia colectiva:
“La moral responde a la pregunta «¿qué se debe hacer?», mientras que la ética spinoziana se pregunta «¿de qué somos capaces?». (…). Nunca sabrás el resultado hasta que lo intentes. No importa si tienes «éxito» o si «fracasas», pues en el intento habrás aprendido, algo habrá cambiado.”
Es decir, no se trata solo del “¿qué hacer?” de Lenin, sino de “¿qué podemos hacer para hacer más?”. Por eso estamos insistiendo tanto en lo que consideramos que son fundamentos y contribuciones importantes para una charla más amplia sobre organización, porque con las medidas y discursos que necesitamos para luchar la crisis ecosocial pasa un poco como con los datos del IPCC: en lo fundamental los tenemos todos y todas en la cabeza, la cuestión es ver qué hacer con ello, no seguir repitiendo lo mismo una y otra vez sin sumar fuerzas y analizando críticamente hasta la saciedad la manera de decirlo del resto.
Un elemento importante a integrar dentro de este planteamiento es el de los partidos. Como hemos venido diciendo, el debate de la organización no consiste en elegir una forma organizativa definitiva que sirva para todas las situaciones, así como tampoco supone que el estado actual de las cosas es una fase preliminar de una futura forma ideal para la organización de la clase, que sería el Partido, con mayúsculas. Del mismo modo, el que insistamos en tener un enfoque ecológico de la organización tampoco implica que promovamos una atomización y unos nexos siempre laxos entre las distintas partes de la red: la opción electoral o la organización más centralizada son herramientas que parte de la red puede decidir en un momento determinado utilizar como la manera más eficaz de poner recursos en común y de conseguir objetivos en una coyuntura concreta, en concreto en lo referente al Estado. Incluso aunque haya parte de la red que no siga esta opción, seguirá formando parte de la ecología, que se verá modificada por la decisión en un momento determinado de una mayor “verticalidad”.
Conclusión: adaptación
“the sun setting above beds of ash
while we sat together, arguing.
the old world order barely pretended to care.
this new century will be crueler still.
war is coming.
don’t give up.
pick a side.
hang on.
love.”
Godspeed you! Black Emperor
Yes — you’re ready to start building communism again.
You’ve built it before, they’ve built it before.
Hasn’t really worked out yet,
but neither has love — should we just stop building love, too?
Disco Elysium
Todo lo que hemos presentado más arriba nos lleva a pensar que precisamente la adaptación, con sus múltiples derivadas y concreciones, puede ser un concepto fundamental en torno al que se pueden llevar a cabo muchas acciones concretas desde estrategias distintas e incluso incompatibles en apariencia. Precisamente, como hemos comentado, al ser un ámbito que no tiene por qué generar tantos desacuerdos como otras cuestiones puede permitir que se pongan en común recursos de sindicatos, organizaciones vecinales y colectivos de todo tipo, como hemos estado viendo con los trabajos de recuperación tras la DANA en el País Valenciano.
No solo eso, sino que puede atacarse desde distintos frentes sin necesidad de una organización absoluta orgánica: necesitamos que los partidos reformen las leyes urbanísticas, por ejemplo, pero a la vez se puede desplegar una coordinación entre colectivos para generar grupos de emergencia que movilicen y organicen a la población y la coordinen mejor con los medios del Estado. Esto no pasa, de ninguna manera, por dejar de lado la lucha contra el capital fósil, pero pensamos que precisamente a partir de una implicación más directa y física con la cuestión de la adaptación se abre la posibilidad a una organización asentada en el territorio a partir de la cual plantear piquetes climáticos, huelgas y boicots. Esta manera de organizarse es fácil verla también como mecanismos de autodefensa de la clase trabajadora y de apoyo, como una simple acción antifascista frente a los agentes reaccionarios que intentan aprovecharse de esta situación, como el pueblo que salva al pueblo….muchos afectos distintos que pueden movilizar, desde sentimientos e identidades diversas, las mismas acciones que necesitamos llevar a cabo.
Además, no es difícil de imaginar que cada vez más capas de gente vean esta adaptación como urgente y necesaria. Es verdad que si algo aprendimos de la pandemia es que no siempre “vamos a salir mejores”, y que no hay hechos materiales concretos que creen de manera irreversible una conciencia. Sin embargo, el fenómeno de las inundaciones en el Mediterráneo, al igual que otros efectos que empeora el cambio climático, van a ser recurrentes: va a ser difícil que la gente pierda el nuevo miedo adquirido a la “alerta roja» en el móvil. Por lo tanto es en este contexto en el que sabemos que estos eventos van a volver a ocurrir en el que tenemos que organizarnos.
No es fácil, desde luego. El panorama es sombrío: la legislatura reaccionaria de Donald Trump está a punto de empezar. Los genocidios avanzan sin freno aparente. Estamos cansades; de que cada vez nos cueste más pagar el alquiler, de los roces y las incomodidades de muchos años de militancia sin un fruto evidente y jugoso, de que la vida apriete. Pero, como solemos repetir, la historia raras veces se escribe en base a victorias incontestables o fracasos rotundos. A estas alturas del partido es prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pero 1,6 grados son mejores que 1,7 grados y todas las redes que sepamos tejer, toda la resistencia que seamos capaces de levantar, será útil y cambiará vidas.
La única seguridad de la que disponemos es que nuestras opciones pasan por la acción colectiva, por juntarnos y organizarnos y hablar y discutir y luchar y querernos y luchar y luchar. La Historia no está escrita: no permitamos que nos la escriban a sangre y petróleo.
La ilustración de cabecera es «Les lumières de la ville», de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992).
1 Quienes escribimos estas líneas llegamos al pensamiento de Spinoza por Nunes, bergman y Montgomery, pero no son por supuesto los primeros en traer las ideas del filósofo holandés a la izquierda: Deleuze y Toni Negri entre otros abrieron esa puerta a finales de los 60, y de hecho en concreto el libro de Nunes discute el planteamiento espinoziano de Negri. Reconocemos que, como apenas iniciados en estas ideas, por ahora no hemos profundizado en esos precedentes, pero sirva esta nota como clarificación.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]