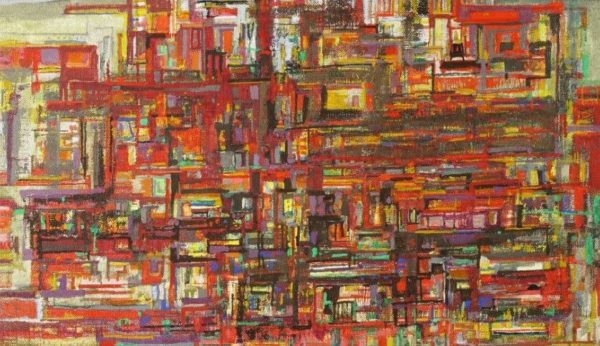[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text]
Por María Eugenia García Nemocon.
Aun conformando únicamente un 5% de la población mundial, las comunidades indígenas repartidas por el globo son las encargadas de defender el 82% de la biodiversidad del planeta. Esta defensa se encuadra dentro de una lucha que, aparte de tener que continuar condenando las estructuras por las que desde tiempos de la colonización se sitúa a las mujeres indígenas en el más bajo escalón de la sociedad, cada día se enfrenta a las acciones de un número creciente de multinacionales, muchas de ellas españolas. Este artículo incluye el relato en primera persona y las conclusiones de María Eugenia García Nemocon, que asistió en representación de las organizaciones Trawunche Madrid, Ecologistas en Acción y Feministas por el clima, al Campamento climático: Pueblos contra el terricidio, organizado por el Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Este movimiento, que lleva organizando desde 2015 a mujeres de treinta y seis naciones indígenas que habitan Argentina, entre las que se encuentran, entre otras comunidades del pueblo wichí o comunidades mapuche, convocó en febrero de 2020 este campamento en el lugar donde se planea la construcción de la presa hidroeléctrica «La Elena». Este artículo incluye un relato en primera persona de lo acontecido entre los días 7 al 10 de febrero en los que se desarrolló el campamento, que culminó el 11 de febrero con una marcha en Esquel, en la Patagonia Argentina, a la que se unieron cientos de personas para denunciar las condiciones a las que son sometidas los pueblos indígenas y el extractivismo rampante en la zona.
El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir
En defensa de la vida y los territorios y en contra de los ataques continuos contra éstos, el Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir planteó el Campamento climático: Los pueblos contra el terricidio como un espacio de combate ante la situación de destrucción del planeta en la que nos encontramos, ante esta crisis global y eco social. El campamento es en sí un instrumento dentro de la lucha continua contra las estructuras bajo las que estos pueblos en todas las latitudes están viviendo el despojo, la aniquilación física y de sus culturas, la destrucción de sus cosmovisiones y de la vida de todos los seres con los que han convivido en comunión ancestralmente. Frente a esta realidad, los gobiernos locales lo único que hacen es defender, apoyar y promover los proyectos de las empresas nacionales y transnacionales que ejecutan este despojo.
Las mujeres y disidencias indígenas, organizadas en este movimiento, están padeciendo en sus territorios -cuerpos y territorios-tierra- las consecuencias del cambio climático, fruto de un modelo extractivista y de explotación de los recursos naturales del cual ellas no sólo no se benefician sino que condenan y rechazan. Ante esta situación, la convocatoria de campamento se realizó con intención de llegar a consensuar una agenda global de resistencia y lucha. Así, desde los pueblos por sus derechos y por las prioridades ambientales, recuperar y compartir conocimientos y saberes, siempre a través del reconocimiento de la plurinacionalidad de los actuales estado nación con límites impuestos.
«Para los mapuches, el kultrun [*], es el latido del corazón de la tierra. Cada golpe marca el tiempo de vida, en el espacio celeste que habitamos y que nos habita».
Del libro El tren del olvido, de Moira Millán.
Llegada al campamento, una noche estrellada y luminosa
Era ya noche avanzada del día 6 de febrero de 2020 cuando llegamos al campamento, desde Esquel, por una carretera tortuosa y polvorienta.
A pesar de la hora, la luna y las estrellas iluminaban nuestro camino; nos recibieron varias compañeras y nos dieron de cenar. En esta Patagonia desértica, éste es un espacio de luz, de árboles, de humedad, de sonidos y de hermandad.
Nos levantamos ilusionadas con la luz del sol ya en lo alto, después de una noche fría; era nuestra primera mañana en esta experiencia de construcción colectiva. Los sonidos de ñolkin [*] nos transmitían que en poco tiempo se iniciaría la ceremonia inaugural en la zona sagrada del río Carrenleufú. Cuando pasaba la caravana, que presidía una machi con su kultrun, junto con hermanas mapuches y de otras comunidades indígenas, nos íbamos sumando en una marcha que desembocaba a orillas del río.
Ya en la orilla nos envolvieron los cánticos e instrumentos ceremoniales, el entorno nos cobijaba, con el río como centro. Este lugar está lleno de vida, de naturaleza, es un territorio ancestral recuperado por una comunidad mapuche hace veinte años, es el Lof Pillañ Mahuiza Puel Willimapu [*], cuyas fronteras impuestas denominan provincia patagónica de Chubut, Argentina. Esta comunidad ha vivido siempre en esta zona y garantizado su preservación como guardianas del mismo. Es el lugar donde se ha realizado el campamento.
Este río, epicentro de la ceremonia, es deseado por el gran capital multinacional, que en complicidad con las autoridades locales y estatales quieren destrozarlo, inundando el territorio para construir una gran presa, el proyecto hidroeléctrico «La Elena», cuya energía será usufructuada por las compañías megamineras tanto en Argentina como en Chile, para seguir extrayendo recursos y expoliando a las poblaciones. Si decimos que capital y vida están confrontados, no es retórico, es la realidad. Las pretensiones de hacer un complejo de 5 presas en la cuenca del río que discurre en los límites impuestos de los estados nación denominados Argentina y Chile, tendrán sobre toda la región incidencias destructivas, se crearán embalses que destruirán los ecosistemas acuáticos y terminarán con el bosque nativo actual y con toda la vida asociada. Se desplazará a poblaciones a zona áridas de esta Patagonia desértica, condenando tanto a las comunidades como al territorio, dado que ellas lo han habitado y han coexistido con este entorno para que se mantenga. Inundarán zonas sagradas para estas comunidades. Se afectaría todo el entorno natural y las poblaciones de la cuenca de este río.

Los proyectos de despojo, injusticia e invisibilización de los pueblos continúan
Betty Cariño Trujillo, indígena mexicana, decía, poco antes de ser asesinada, que la larga noche de los quinientos años aún no termina. La Niña, la Pinta y la Sta. María ahora llevan el nombre de Iberdrola, Endesa, Gamesa. Esto se comprueba con la historia silenciada de los pueblos de Abya Yala, que en este campamento hemos tenido la oportunidad de escuchar.
Aquí en este territorio, en este campamento escuchamos los relatos actuales y también los de hace muchos años, que dan cuenta de la continuidad de las prácticas coloniales, donde las personas de comunidades indígenas y comunidades de afrodescendientes, son consideradas seres inferiores y desprovistos de derechos, a los cuales pueden agredir en todos los sentidos, así como despojar de sus territorios ancestrales y de los recursos que en él se encuentran.
Algunos de los proyectos y actuaciones de multinacionales y empresas que afectan territorios y comunidades:
- Proyecto Navidad minero en trámite, Chubut, Patagonia Argentina; explotación de concentrados de plata-cobre y plata-plomo.
- Proyecto de extracción de litio en la Pampa, Argentina.
- Proyecto Jacobacci en Río Negro (Argentina), aprobado por Departamento Provincial de Agua y explotado por la empresa canadiense Patagonia Gold, donde en gigantescos pozos de agua se usan cianuro y mercurio para la extracción de oro y plata aunque hace años que la zona está en emergencia hídrica.
- Proyecto para extracción de uranio y vanadio por la Blue Sky Uranium (empresa canadiense) en Río Negro para las centrales nucleares que se proyectan construir.
- La siempre creciente industria de rallies y rutas turísticas que destruyen el entorno y por la que sus habitantes son considerados parques temáticos.
- La actividad de las compañías forestales. Al introducirse especies exóticas o no autóctonas dentro de un ecosistema, éste a la larga presentará un desequilibrio que pondrá en peligro la fauna y la flora de la zona, como es el caso de los pinos exóticos plantados en el Sur argentino. A lo largo del Norte de la Patagonia Andina, a través de su gran superficie, la actividad de las grandes empresas forestales ejerce una presión dentro de todos los ecosistemas y favorece además la proliferación de incendios.
- Las compañeras del Ecuador, indican que la riqueza en recursos en vez de beneficiar, perjudica. La argumentación neodesarrollista de los gobernantes, es que éste es un elemento para alcanzar mejores ingresos y nivel de vida de sus habitantes, cuando muy por el contrario se constituye en causa de despojo, de pobreza y de muerte, tanto de muchas culturas como de todos sus ecosistemas. En este país gran parte de estos recursos, sino están adjudicados para su explotación, están en trámite.
- Las grandes extensiones de monocultivos crecen en Colombia, que es uno de los principales objetivos de la agroindustria, la cual utiliza masivamente agrotóxicos, con el consiguiente agotamiento de nutrientes y esterilización del terreno.
Conceptos nacidos de estas comunidades: terricidio
Las hermanas del Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, convocantes de este campamento, han introducido el concepto de terricidio, que está siendo enriquecido colectivamente y que tiene que ver con la destrucción y la violencia hacia la Madre Tierra y el despojo de las comunidades y de sus recursos. Esta violencia comienza en estos territorios desde la llegada de los colonizadores, construyendo barreras y fronteras, desligándolos de sus raíces, han introducido dinámicas de explotación hacia los pueblos de la Mapu —la Madre Tierra dentro de la cosmología mapuche—, siendo una constante la ocultación de su historia, el irrespeto, la opresión, explotación y muerte para sus pueblos y una negación de la posibilidad de otra vida, de un mundo nuevo, de una vida digna y justa.
El terricidio es también la violación y violencia de nuestro primer territorio, que es el cuerpo de nosotras, las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes, que desde la colonia, somos consideradas objetos y meras mercancías, ni siquiera alcanzamos el rango de humanas. Los efectos del extractivismo también se ven reflejados en la violencia en el cuerpo de las mujeres, porque afectan nuestras formas de vida y de subsistencia. Para las que defienden el cuerpo-territorio, la Madre Tierra es un espacio vital, de construcción de comunidad, de espiritualidad, de procesos colectivos con todo tipo de vida que existe en el entorno, no sólo la vida humana.
Pandemia y terricidio
Un concepto en construcción como es el de terricidio, ha de servirnos para describir lo que está aconteciendo en todo el Sur global en estos momentos. La continua escalada extractivista y el aumento de los megaproyectos, la destrucción y la violencia hacia la Madre Tierra que conllevan, y sobre todo el despojo de las comunidades indígenas, afro y campesinas, de sus recursos, se lleva a cabo siempre en detrimento tanto del medio ambiente como de las comunidades que conviven con todas aquellas especies no consideradas por su valor mercantil.
Este terricidio, definido en los términos antes mencionados y según análisis en continuo desarrollo, apunta a la actual situación de despojo como una de las causas de la pandemia. Esta relación se asienta en los siguientes aspectos:
- Sistema de producción de la industria agroalimentaria y agronegocio donde las macro granjas son parte de las mismas, donde la masificación y maltrato animal están a la orden del día, y a través del cual, con una mirada especista indudable, se convierte a estas especies en sólo una mercancía. En estas instalaciones se estima que puede estar ubicado la llamada especie intermedia a la que saltó el virus posiblemente desde un tipo de murciélago. En Hubei, provincia donde está Wuhan, existen algunas de las mayores macro granjas de cerdos de China, cuya masificación y hacinamiento propicia la transmisión de enfermedades. Entre cerdos y humanos existen parecidos a nivel fisiológico, inmunológico e incluso genético que favorecen la transmisión interespecies de virus.
- Las grandes corporaciones, en complicidad con gobiernos locales, están adquiriendo latifundios y deforestando los bosques primarios que aún existen en los mismos, para el extractivismo minero, petrolero y maderero o para establecer monocultivos. Los animales y especies en estos bosques mantenían un aislamiento natural que en estas circunstancias está desapareciendo. Esto beneficia su contacto directo y rápido con seres humanos, este tipo de encuentro puede dar condiciones para que algunos patógenos de especies salvajes salten a los humanos.
- El tráfico, mercado y consumo de especies salvajes. El tráfico ilegal de especies es un negocio muy lucrativo que hasta el punto de estar conduciendo a la extinción a algunas de ellas. También existe un comercio legal de éstas, e incluso granjas.
Aún sin todas las certezas, los posibles orígenes de la pandemia nos trasladan a las formas de producción y explotación de los recursos y del trabajo de un sistema capitalista donde están enfrentadas la acumulación de bienes y de capitales a la vida, y que ha producido degradación ecosistémica, cambio climático además de hacernos mucho más vulnerables a estas pandemias.
Indudablemente cualquier alternativa para superar este sistema, una enfermedad en sí mismo, no puede provenir de seguir impulsando estos modelos. Para no caer en las mismas dinámicas destructivas, es conveniente recordar en qué consiste la teoría y práctica del buen vivir, que todavía es parte esencial de la vida de muchos pueblos indígenas en diferentes latitudes. El buen vivir en todas las lenguas es vida armónica con la tierra, la naturaleza y con todos los seres visibles e invisibles que la habitan.
Esto supone dar prioridad las actividades que preservan la vida y que cubren las necesidades, considerar que la alimentación no tiene por qué destruir y torturar a otras especies como se está haciendo, ni promover la destrucción galopante de ecosistemas y la anulación de otras poblaciones. Las tan necesarias transiciones, ahora son imprescindibles.

Tejiendo resistencia y luchas en Abya Yala (nombre que el pueblo indígena kuna daba a los territorios que hoy se conocen como América Latina)
Las luchas anticoloniales han existido siempre en Abya Yala, Muchas de ellas invisibilizadas y ocultadas. Aquí queremos resaltar algunas que conocimos en el campamento.
La recuperación de tierras y las acciones de resistencia y lucha, de muchos pueblos originarios ha sido parte de las luchas constantes en todo Abya Yala. Es el caso del pueblo Nasa en Colombia, lleva años con el Movimiento de liberación de la Madre Tierra que recupera tierras para dejarlas en libertad para convivir en ellas y para defender la vida. Las despoja de monocultivos y sus agrotóxicos, libera de mega minería y de grandes infraestructuras y de latifundios ganaderos. Transforma, el derecho de propiedad para que sea colectivo. El sistema que siempre se ha impuesto impedía producir producir alimentos, riqueza y bienestar para todos los pueblos y seres vivos, pero colectivamente este pueblo, lo está revirtiendo.
Ante el despojo de tierras que se ha producido a lo largo de siglos, el pueblo Mapuche ha respondido con procesos de recuperación, dentro de los estados nación denominados Chile y Argentina. El campamento se ha realizado en el simbólico Lof Pillañ Mahuiza, territorio sagrado recuperado hace veinte años, años gracias a la lucha de un grupo de mujeres guerreras, weichafes [*]; que se mantienen firmes ante el acoso para expulsarlas de estas tierras por intereses económicos.
En Ecuador las grandes explotaciones agrícolas y mineras están acabando con el agua para la gente y para cultivos de comunidades y campesinos, con lo cual se están haciendo escuelas del agua, para su protección. También compañeras indígenas de Cotopaxi, comunidad de San Isidro se han enfrentado a los intereses por expoliar su zona, y se han organizado para proteger el páramo y por consiguiente el agua.
Primeras iniciativas del Campamento climático
Con la intervención de compañeras de comunidades de la zona, pudimos comprobar que las que actualmente están siendo más golpeadas son la comunidad Wichí y las comunidades indígenas del norte de Argentina por la práctica del chineo.
Por una parte, el territorio de la comunidad Wichí, en Salta (Argentina) ha ido mermando bajo la deforestación, desmonte y devastación de los últimos bosques que quedan en la región, su lugar de vida y fuente de su subsistencia, ante la complicidad de las autoridades para favorecer empresarios, alguno ligado a la familia Macri, ex presidente argentino. Su despojo lo han causado las explotaciones del agronegocio; no son un pueblo nativo pobre: han sido empobrecidos; están en una campaña genocida que destruye las algarrobas, que son árboles esenciales para subsistencia y comercialización. Están sufriendo la muerte de su descendencia por desnutrición y hambre en un círculo de aniquilación que el gobierno argentino está propiciando, al cual exigimos garanticen el retorno de sus territorios para recuperar sus formas tradicionales de vida y su dignidad como pueblo.
Por otra parte, la violación de mujeres indígenas y negras fue una práctica constante durante la colonización, perpetrada por los invasores. Esta es una realidad que aún ahora sigue muy vigente para las comunidades indígenas del norte de Argentina. En particular, la práctica del chineo consiste en que varios criollos escogen a niñas indígenas entre 8 y 10 años, y después de sacarlas de la escuela con el permiso de la dirección las violan en grupo; seguidamente las abandonan. Es una práctica denigrante que parte de la población y las autoridades consideran como una «costumbre» aceptada. Desde el Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, se propone y se acuerda denunciarla. El campamento climático aprobó hacer esta campaña para abolir esta práctica, y para penalizarla para acabar con la total impunidad con la que se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos.
Como finalización de las actividades del campamento se realizó un plenario, el 10 de febrero de 2020, para proponer acciones desde los diferentes territorios coordinadamente:
- Campaña por la abolición y castigo del chineo.
- Que las naciones Wichi Quom tengan presencia en la próxima COP26, para hacer patente su situación de acoso y exterminio.
- Todas las organizaciones y comunidades presentes aceptamos constituirnos como Movimiento de los pueblos contra el terricidio, nos declaramos en lucha y resistencia por la defensa de los diversos territorios y pueblos explotados y amenazados, y en contra de expansión de un sistema que no tiene otro sentido sino la destrucción y explotación de lo que amamos.
- Acordamos hacer intentos por posicionar la palabra y el concepto de «terricidio» a todos los niveles, crear una red internacional contra el terricidio y relacionar terricidio con cambio climático.
- Proponer una agenda con fechas significativas para coordinar acciones en torno a las mismas.

Desde la vivencia en ese sagrado espacio que nos cobijó durante el campamento climático sentimos un profundo agradecimiento hacia todas las lamngen [*] weichafes, porque son la vanguardia para la protección de todo tipo de vidas. Por eso seguiremos caminando por la defensa de las mismas y de los seres visibles e invisibles, que la habitan desde siempre, de todas las culturas y comunidades que conviven con ellos, que las integran y las preservan. Seguiremos en la defensa colectiva de estas vidas amenazadas en todo el planeta.
Finalmente agradecemos a las organizaciones que apoyaron nuestra participación en el campamento: Ecologistas en Acción, Secretaría Internacional de la CGT, Feministas por el Clima y Trawunche Madrid.
*Notas:
Kultrun, ñolkin, Lof, weichafes, Lamngen: estas palabras que utilizo son de la lengua del pueblo mapuche, el mapudungun. He decidido utilizarlas para visibilizar la riqueza que sigue existiendo de lenguas indígenas; para intentar traspasar las hegemonías lingüísticas que hoy nos dominan; porque su conocimiento profundo indica una concepción del mundo que nos enriquece; precisamente no pongo sus significados porque el mismo trasciende la explicación que pueda dar.
La ilustración de cabecera es «Untitled» (1938), de Roberto Matta. Las fotografías que acompañan al artículo son cortesía de la autora.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]